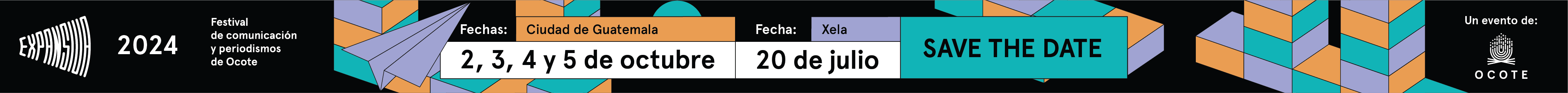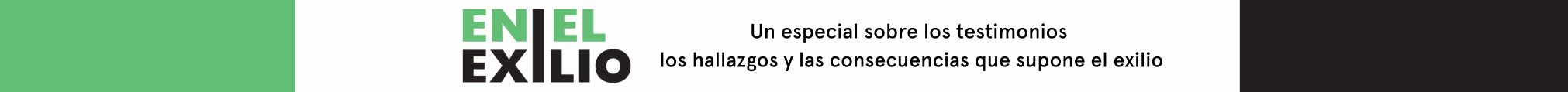Luis Cardoza y Aragón es uno de los escritores referenciales en la literatura guatemalteca del siglo XX, su obra es un largo poema de muchas cosas, tanto por su exploración propia del género, como de una larga y prolífica obra ensayística sobre arte y cultura. En 1986 publicó sus memorias en el libro El río, novelas de caballería, en donde recorre su vida en relación a la cultura y la historia, una especie de ensayo poético sobre sí mismo en donde su Guatemala natal ocupa varias páginas como una especie de venganza de un autoexilio. Entre su testimonial guatemalteco encontramos este fragmento que trata sobre la Huelga de Dolores durante el gobierno militar de Manuel Ydigoras Fuentes entre 1958 y 1963. Quede pues esta revisión de la memoria como marca en la memoria del espíritu dolido y carnavalesco del pueblo guatemalteco, y del contraste histórico de aquel momento con el presente en el que la Universidad de San Carlos atraviesa una profunda crisis entre casos de corrupción, pandemia y la crisis de legitimidad de sus autoridades.
La semana anterior a la Semana Santa, sorprendida, Lya presenció un fenómeno con causas raigales en nuestra sociedad: los aquelarres de los estudiantes universitarios, conocidos como “La Huelga de Dolores”, porque en la noche del Jueves de Dolores, en un teatro a reventar, con entradas a precios muy altos y con la copiosa edición anual del periódico No nos tientes, se consuma la catarsis.
Visto superficialmente es un festejo soez y salvaje, de vulgaridad extrema, escenificado en un gran teatro, y más en el desfile del Viernes de Dolores, por calles y plazas de la capital, con simulacros de fornicaciones, con falsas prostitutas y prostitutos pintarrajeados, en fálicos carros alegóricos, todo denotando Eros cautivo, y con magnavoces profiriendo injurias, liberándose del asedio, de las mordazas, de todo lo reprimido que se arroja antes de la Semana de la Pasión de Nuestro Señor.
La lectura somera de la brutal vomitada no descubre sino una imagen inexplicable e inconcebible. ¿Cómo interpretar la ostentación de tanta pornografía, en la que lo extremadamente brusco y directo es característico? Hay que conocer, para ello, la historia de Guatemala, las urgencias que las congojas manifiestan. La rebeldía se trastrueca en frenesí en la noche que olvidamos. El ímpetu denuncia frustración y rémoras que sacuden a los estudiantes y concretan la crueldad de nuestra vida.
A los años del presidente Ydígoras corresponde este episodio:
Para las 9 de la noche del último jueves de cuaresma estaba anunciado el comienzo de la velada. Horas antes, un río de gente empezó a entrar en el teatro que se llenó por completo. Como siempre, con muchos días de anticipación, los boletos se agotaron a precios muy altos.
En las primeras butacas se encontraba con su séquito el Presidente de la República, gorila con entorchados en todas partes, deyección de la historia reducida ya a repugnante efemérides.
Al comenzar la velada, un estudiante, desde el escenario, pidió al público que se pusiera de pie, porque se tocaría el himno nacional de Guatemala.
Con el requerimiento del estudiante el público se puso de pie. Empezó a escucharse el himno nacional de los Estados Unidos. Una tremenda carcajada resonó en el teatro. La carcajada crecía y arremolinábase como nube espesa sin lograr salir por puertas o ventanas. El Presidente la sintió como un puntapié, seco y poderoso, en salva no sea la parte. Vio para todos lados. Se sonrió. Se puso lívido, verde, bugambilia, y siguió de pie, estupefacto, demudado y colérico. La carcajada no se apagaba nunca, renacía su trueno corrosivo y su alud de púas estentóreas rasgaba la quejumbrosa música del himno extranjero.
Prosiguió el espectáculo: el pueblo desollado por amor impaciente burlándose del pueblo desollado, de sus verdugos y traidores, herido y violento, confuso y sagaz al mismo tiempo, de verse burlado y de burlarse, de abrirse las entrañas. Un gran espejo para cada uno era la catástrofe que acontecía en el escenario, en donde los muchachos derramaban su resolución y su dolor en injurias, sarcasmos y blasfemias. Espectáculo exasperado y trastabillante, pero dirigido su humor, a veces burdo, descarnado y cruel siempre. No se encubría ninguna esperanza, ninguna resignación: arrancábanse máscaras fogosamente. Se animaba una pesadilla procaz, la realidad vista con lente de aumento y desde un solo ángulo y, en el fondo, sin exageraciones. Porque cuando los estudiantes gritaban en el diálogo que fulano era un hijo de puta, en verdad antojábase eufemismo seráfico.
No nos tientes se agotó pronto, a precios excepcionalmente altos, a pesar de que habíase triplicado el tiraje del año anterior. Al leerlo se tenía, por su pólvora mojada, una oscura impresión de solidaridad y decaimiento crispado. En lo patán inenarrable del periódico y en los pésimos dibujos soeces que lo ilustraban, la indignación estudiantil agredía atormentada y anárquicamente.
El arzobispo, Monseñor Ganzúa, amenazó con la excomunión a quienes participaran en el festejo y a cuantos lo presenciaran. La amenaza fue tan buen estimulante como el reciente asesinato de los universitarios en las calles. A las celdas de la penitenciaría llegaron ecos de las farsas más aplaudidas y algún ejemplar clandestino de No nos tientes.
Se advertía que no sabiendo cómo deshacerse de la fermentación de inquietudes durante años domeñadas, los universitarios creaban aquel tenso simulacro en espera de la batalla con la que hacía años soñaba todo el pueblo. Siempre, como arrinconada y pequeñita, quedábase la más tajante palabrota. La impetuosidad mal contenida, hacía perder la cabeza a los actores improvisados. Una serie de asmáticas escenas grotescas, a veces muy pobres de ingenio, desbordadas de ira y asco minuciosos. Qué tortura que las armas de su exigencia carecieran de mayor alcance, que lo más enfurecido fuera musgo sobre las murallas.
De un silencio de hambres y humillaciones, de ríos de patadas y latigazos, de la polilla y las cucarachas de los expedientes de los juzgados y sus escupideras de peltre, de los piojos y las chinches de los petates de los cuarteles y los hospitales, de los cadillacs de los pistoleros, de la fetidez
de las prisiones, de la tinta podrida de los plumíferos y del engrudo de los oradores oficiales, de los latrocinios, de los sobornos y las propinas, saltaba el chorro de pus sanguinolento que cruzaba el escenario y embarraba la cara del público.
Las risotadas atronaban a cada momento por los gestos en los diálogos de las comparsas vociferantes. Sotanas y espadones, en la ocasión, obsedían a los muchachos concentrados en lo más inmediato y sórdido. Sorprendía que el público se olvidara de las tragedias que lo convulsionaban con turbia risa acongojada. Todo era como para gritar de coraje y de impotencia momentánea. Sin embargo, la risa cundía, amarga y contundente. Y cundía de nuevo, mientras la palabrota y la mímica impúdicas empeñábanse en multiplicar la voracidad del linchamiento.
En cada número del naufragio se imaginaba que se había tocado el fondo de la desesperación. Con frecuencia, en ese aquelarre de estiércol furibundo, un relámpago magnífico quedábase cimbrando como saeta solar clavada en la pústula. Pero el número siguiente del programa vencía lo ya visto, siempre en un crescendo de cabezazos contra la roca. Se evocaba a Chichicastenango, con el limbo de su liturgia férvida abofeteada por los dioses. Aquí acontecía algo de lo mismo, aunque de otra índole, ya que los estudiantes nada esperaban de las mentiras de lo maravilloso y de las promesas de los esclavistas y los gorilas. Era como la transposición oscura de un acto mágico, una torpe denuncia con carcajadas y gemidos. Y estos accesos de risa de notarios, mercaderes, empleados, obreros, artesanos, desnudaban a manotazos a un pueblo famélico y rebelde, las llagas expuestas a la luz cruda y rasante, librándose, desde hace siglos, del tiro de gracia. Y el público se hacía actor y los actores público, sin poder expresarse, pujando, farfullando, rechinando, fascinados por desplomes y relámpagos. Acontecía una sola y misma cosa, un strip-tease de la furia, a veces casi apático, otras devorante, en el cual participaban incluso las multitudes de las aldeas lejanas.
Nuevas formas de sacrificios humanos, y puesto que no eran posibles de verdad y parecían necesitarse tanto; hacíanse en parábolas rotas e inexactas. En vez de corazones, extraían piltrafas de los muñecos sacrificados. Pocos meses atrás, los estudiantes, muchachas y muchachos, desfilaron cantando frente a las balas de los gorilas. Nueve fueron abatidos en las calles; otros, encarcelados y torturados; otros exiliados, como en viejas tragedias que recordaban los bisabuelos, los abuelos y los padres a los bisnietos, los nietos y los hijos que ahora encabezaban las luchas, mientras, no pocos de los bisabuelos, los abuelos y los padres, en el Congreso reconocieron como libertador al fantoche alquilado para extinguir un balbuceo de luz.
Concluida la velada, el Presidente encargó a sus ayudantes felicitar a los muchachos por su ingenio. El Presidente se sintió agobiado por el turbión de escupitajos que no atinaba cómo limpiárselos: aquella carcajada, pertinaz de congojas restituidas, no dejaría de oírla nunca, como si fuera la oculta en su propia calavera. El arzobispo, que poco se distinguía del Presidente en entendimiento, escuchó de sus informantes las burlas recibidas. Era un viejo enjuto, con no sé qué de ave disecada, ojos hundidos y rostro amojamado. Durante algunas semanas, curas y militares no salieron a las calles con sus uniformes o vestimentas.
La noche del jueves, después de la velada, muchos estudiantes amanecieron cantando. Alegría opaca de dolor que se estrellaba como águila implume y ciega. Qué voluntad en el fondo de la ira y qué altivez en la derrota insepulta. Noche de centellas de cieno.
Se previnieron los taparrabos de la mojiganga del Viernes de Dolores. Un velorio de locos, la tertulia orgiástica en que los más débiles fueron doblegados por las garras de trapo del alcohol. Erguíase el cristal de roca de la juventud, a pesar de todo, sobre la tempestad incicatrizable. Yo estaba con ella, y conocía su enardecida luz maravillosa. Vivía el difícil, lento amanecer. El canto estudiantil, La Chalana, hipaba su monótono clarinazo de guerra.
La policía amenazaba de lejos.
En la propia superficie de la mascarada trascendía el ansia de gritar para que se le oyera, la urgencia de pureza, de lucha y de triunfo, Una juventud espléndida pugnando por librarse de ser destruida bajo los cascos de las bestias. Desesperaciones sin rumbo confundíanse con las inquietudes más nobles, como en la lucha de la sangre limpia en una llaga. Año con año, la catarsis cumplíase en aquella enorme vomitada a fecha fija, bufa y siniestra, cruzada por latigazos de sol que enrojecían torres desmoronándose.
Los campesinos asesinados, los estudiantes asesinados, los obreros asesinados por el dictador en turno.
Las hogueras de libros quemados por los esbirros brillaban en la noche.
Desfilaron féretros negros. Y se oía de nuevo La Chalana, insumisa y ramplona, entre los fogonazos de los fusilamientos.
El viernes siguiente, Viernes Santo, el pueblo con sus túnicas moradas de nazarenos, vela en mano, seguía a Cristo camino de su martirio. En el recogimiento de la procesión religiosa, mientras las campanas supuraban lutos medievales, aún se aprobaría la befa a Monseñor Ganzúa, colgado en efigie por los estudiantes, como aquel del beso cómplice en la mejilla del Señor
¿Dónde estaban los jóvenes universitarios de ayer? ¿Los que derrocaron a déspotas como Estrada Cabrera o Jorge Ubico?
Llenaban el teatro, mientras los hijos desgarraban las sombras y cantaban sobre los escombros. Eran esos viejos gordos, calvos, genuflexos. Las plantaciones de café, las clínicas de abarroteros de la medicina, los bufetes de los notarios de los monopolios, habían pasado de los abuelos a sus manos, como no deberían pasar a los estudiantes de hoy.
Dos o tres semanas después, ya nadie recordaría las túnicas negras o moradas de los nazarenos y las estrofas de La Chalana. Y gran parte del pueblo que presenció el festejo estudiantil del Jueves de Cuaresma, del Viernes de Dolores y las procesiones de la Semana Santa, desfilaría el 1ro de mayo, con los estandartes de los trabajadores, rodeada por las ametralladoras de los gorilas.
Al volver a casa, más de un obrero o estudiante contempló, nostálgicamente, la imagen puesta en la pared con cuatro tachuelas: un joven barbado empuñando en la montaña un fusil con mira telescópica.