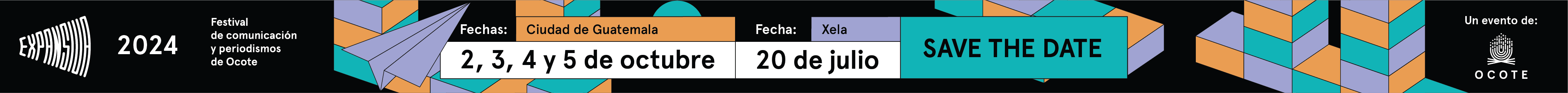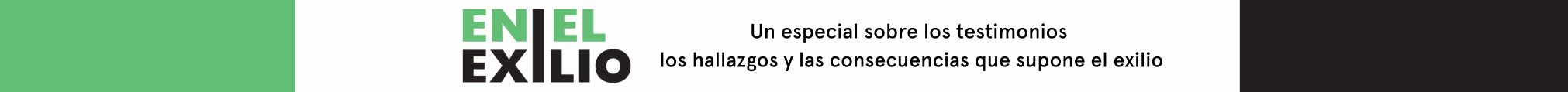“Mamá no estoy muerta” es, literal y literariamente, una respuesta de una hija a una madre. Este libro es el testimonio de Mariela-Coline, una mujer belga que fue una niña guatemalteca víctima de una de las redes de adopciones ilegales que han operado en el país. El libro escrito originalmente en Francés editado en español por Editorial Piedrasanta, este es el primer capítulo del libro.
Mis padres nunca me ocultaron las circunstancias de mi llegada a Bélgica y siempre me contaron, a grandes rasgos, la historia de mi primera infancia. Esto es, que mi madre biológica se llamaba Lorena y que fueron a buscarme a Guatemala cuando yo tenía once meses, tras una larga batalla administrativa mitigada por la alegría que les produjo mi presencia.
Al igual que muchos de nosotros, tengo vagos recuerdos de mi tierna infancia. Recuerdo nuestra gran casa de las Ardenas, así como los olores de la deliciosa cocina de mi madre Colette y las notas de jazz, blues o rock que mi padre Yves solía escuchar en el salón. También recuerdo haber sido madrugadora; siempre me levantaba al amanecer, para disgusto de mis padres.
Cuando llegué a Bélgica, los médicos descubrieron que tenía un ureterocele, lo que explicaba mi fiebre alta y estado apático. No descartaron que esta malformación, caracterizada por una dilatación del extremo inferior del uréter, pudiera ser consecuencia de la introducción tardía de elementos sólidos en mi dieta; ni la posibilidad de que, durante toda mi vida, tendría que estar controlada para evitar una intervención quirúrgica, en caso de que se produjera una disfunción renal. Naturalmente, mi madre decidió dejar de trabajar. Con paciencia, se dedicó a diversificar mi dieta y a enseñarme francés. Subrayo lo de “con paciencia” porque, aún hoy, sigo prefiriendo los alimentos blandos y líquidos, algo que la hace sonreír.
En 1989 mis padres fueron a Surinam por Sara, su segunda hija y mi pequeña hermana. Durante este tiempo me quedé con mi abuela materna, con la que establecí un vínculo especial; ella sería mi confidente a lo largo de toda su vida. Sara y yo crecimos en un entorno saludable en el que la cultura era muy importante. Íbamos al cine y a los museos tan a menudo como era posible y visitábamos exposiciones regularmente. Nuestras fiestas de cumpleaños fueron mágicas y nuestras vacaciones siempre soleadas. Aprendí a tocar el piano. Ahora me apasiona el patinaje artístico y la gimnasia. Canto en un coro con mis primos y mi abuela paterna. Bailo hip-hop, bachata, merengue… bailar me libera. En la escuela nos llamaban “la tribu de Fanon”, yo formo parte de ella y eso me enorgullece.
El único punto negro de esta bonita foto son las noches. La misma pesadilla me persigue sin descanso: estoy sentada en una barca, en una enorme extensión de agua, una gran sombra negra aparece de repente, derriba la barca lanzándome al aire y, luego, caigo en el vacío. Me despierto sobresaltada, jadeando, asustada, con el corazón a punto de estallar. Durante mucho tiempo, me fue imposible dormir sin la presencia de mis padres o de mi hermana Sara.
A los 9 años, mi piel empezó a oscurecerse y mi pelo a rizarse, así que lo alisé y amarré para ocultar esa melena poco dócil. También adquirí la costumbre de morderme los labios, que se habían vuelto demasiado carnosos para mi gusto, y rezaba cada noche para no diferenciarme demasiado de las demás chicas de mi clase. Cuando tenía diez años, al principio del año escolar, yo tenía un intenso bronceado, producto de mis vacaciones en Creta, que provocó que una niña me llamara “caca”. Mi madre me consolaba y me explicaba que un día esa chica pagaría mucho dinero para tener el color de mi piel. En ese momento, ella no sabía que sus palabras se convertirían en una predicción: a los 17 años, me topé con mi antigua compañera de colegio justo cuando salía de un salón de bronceado con la cara toda roja.
Cuando dejamos la infancia, el divorcio de nuestros padres nos dolió bastante a mi hermana y a mí, pero también nos unió. Estuvimos más cerca que nunca para poder superar esa ruptura, ayudadas por el amor indefectible de nuestros padres.
A pesar de que me eduqué con tolerancia y serenidad, lo que hace que hoy evite cualquier conflicto, mi adolescencia fue bastante tumultuosa. Mi búsqueda de la libertad y la justicia me empujaron a desafiar lo prohibido, a ponerme en peligro varias veces. Llena de vida e invencible a mis ojos, he llevado siempre en el corazón el afán de defender a todas las víctimas de los abusos y la maldad y a luchar contra las desigualdades. Mis profesores me llamaban “la abogada”.
[Escucha también en Radio Ocote: Espejo roto: el drama de las adopciones irregulares en Guatemala]
Viví algunos romances y un auténtico flechazo, a los 19 años, personificado en un guapo español de apellido Aguado. Me hizo reencontrarme con mi lengua materna, me presentó a su familia y al instante me sentí como en casa.
Después de mis estudios de Humanidades me sumergí apasionadamente en el Código de Instrucción Penal y en el Código Penal. En mi tesis mencioné mi intención de trabajar en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos. Es probable que la premonición sea un rasgo de familia.
Fue en 2006 que decidí abandonar el nido. Vivir sola me sentaba perfectamente, pero las noches seguían siendo difíciles. Me seguían despertando las pesadillas y acababa levantándome para trabajar en mis archivos. Adquirí la costumbre de disimular mi cansancio por la mañana con una bonita sonrisa. Cuatro años más tarde, en 2010, me entregué a la lectura profunda de mi expediente de adopción, guardado celosamente por mis padres y, esporádicamente, me lancé a realizar algunas búsquedas —principalmente en internet— para encontrar a mi madre biológica… pero sin éxito.
Sin embargo, mi mente se pasea por mis recuerdos y empiezo a notar coincidencias, señales. Uno de los ejemplos más sorprendentes me remite a mis años de exploradora scout. En ese momento, mi prima Marine y yo formábamos parte de la misma manada. A los 12 años, en una conmovedora ceremonia, recibí mi tótem: el “Quetzal”. Se trata de un pájaro colorido con una larga cola de plumas verdes, pero también es la unidad monetaria de Guatemala y figura en su bandera como símbolo de la libertad. Un año más tarde, en la más pura tradición scout, fui calificada como “Todoterreno” debido a mi gran capacidad de adaptación a cualquier situación y a mi infinita sed de libertad.
Coordinación La Rocola: Julio Serrano Echeverría