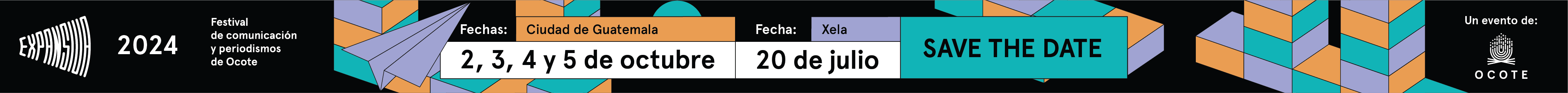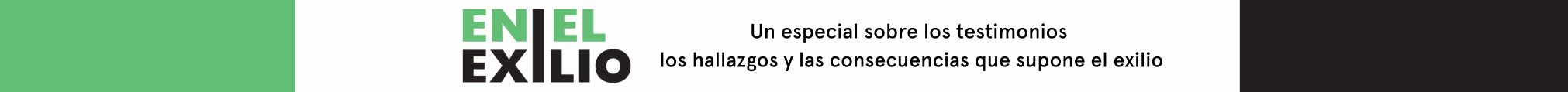La editorial Catafixia publica en 2022 un libro de ensayo de un acucioso observador e intérprete de la realidad, Félix Alvarado. El libro reflexiona sobre el mecanismo a partir del cual el Estado de Guatemala funciona como una máquina perversa de poderes, desigualdades e injusticias.
Acisclo Valladares, exministro de economía y exjefe de Asuntos Corporativos de la telefónica Tigo en Guatemala, fue encausado ante una corte federal en Miami, señalado por la fiscalía allí de colaborar en el lavado de dinero del narcotráfico. Siendo hijo de la más arraigada élite histórica en el país, usó el dinero –dice el comunicado de la fiscalía –para comprar voluntades en el Congreso de Guatemala con la intención de conseguir una ley de telecomunicaciones a la medida de su empleador. Lo suyo no era el narcotráfico, sino la influencia sobre las políticas para beneficio propio. Pero el origen del dinero lo tenía sin cuidado.
Mientras tanto su padre, también Acisclo Valladares –pues la élite oligárquica resulta tan falta de innovación en nombres como en política– se dedicó a defenderlo en medios y en redes sociales. Poco importó que fuera embajador de Guatemala ante el Reino Unido, un puesto que sugiere que habría hecho bien en callar y esperar. Alejandro Giammattei, el presidente al que decía representar, no quiso darse por enterado de las andanzas de su representante diplomático.
En Mixco –conurbación de la ciudad capital– Neto Bran, un alcalde que acostumbra disfrazarse de superhéroe y que vive en campaña electoral permanente, celebró el aniversario de su municipio haciendo parranda en contravención de la cuarentena a causa de la pandemia por el COVID-19. Quemó cohetes a mansalva, en plena urbe y a media noche. Una bomba cayó sobre una casa, causó lesiones y daños, pero la municipalidad se apuró a culpar a la víctima insinuando que estaba ebria.
Adquiere acá el libro Ensayos de un Estado perverso, de Félix Alvarado publicado por Catafixia editorial en 2022.
Los ejemplos podrían seguir. Vistos con objetividad, escandalizan: «¿Cuándo vamos a decidir que Guatemala es un Estado fallido y que tenemos que empezar de nuevo?», preguntaba Luis von Ahn –el empresario fundador de Duolingo de origen guatemalteco– en su cuenta de Twitter. La gente inteligente, bienintencionada y con experiencia de mundo reconoce que Guatemala no es normal. Pero las frases hechas atrapan y desde que Helman y Ratner acuñaron (o al menos popularizaron) el término, «Estado fallido» resultó un conveniente basurero donde echar a todos los países, desde Somalia hasta Iraq, que no se portan según la ortodoxia occidental.
Pero para Guatemala debemos entender: en este caso no estamos ante un Estado fallido. Sus aparatos jurídico, político e institucional funcionan perfectamente. Solo que sus fines no son democráticos y no se orientan a la prosperidad o a los derechos humanos. Lo que vemos en Guatemala es un Estado perverso: un organismo institucional y político cuyas leyes, distribución de poder y organizaciones se articularon para servir al interés de los pocos, aprovechar las prácticas de los tramposos y depredar el esfuerzo del resto. El Estado perverso refleja en lo político, lo social y lo cultural aquello que en lo económico y lo fiscal Besley llamó un Estado redistributivo: un Estado que se organiza para transferir recursos de unos grupos sociales a otros, pero que además garantiza que tal transferencia sea de la mayoría a una minoría, de los que menos tienen a los que menos necesitan. No es, agrega dicho autor, un Estado que dedica los recursos públicos al bien común, pero tampoco es un Estado débil, incapaz de transferir recursos y de proporcionar bienes públicos.
Las que en otras partes marcarían una falla institucional grave, aquí son las operaciones regulares del Estado perverso. No son los afanes urgentes contra la crisis, que para ahogar la protesta ciudadana en 2015 se vieron necesitados de fabricar con Alejandro Maldonado a un presidente anodino, ni las descaradas manipulaciones de tiempos electorales que dejaron fuera a Thelma Aldana, la ex-Fiscal General que había perseguido a las mafias. Más bien son la peccata minuta: la cotidiana insolencia de un poder lacayo, útil para garantizar el interés de una élite en perpetuo desmedro de la mayoría.
Ilustran los ejemplos la regularidad que subyace esos atropellos y tantos otros: el presidente Giammattei no retiraba al embajador locuaz, por más que defendiera oficioso al hijo, porque solo gobierna para servir a la élite de la que viene el embajador y jamás podrá controlarla. Ninguno prohíbe de una vez y para siempre quemar pólvora en las ciudades, porque salvaría vidas pero no enriquece a nadie. Por lo mismo no se distingue entre magistrados dignos o diputados ladrones, porque lo que interesa no es justicia justa, sino comprable.
El asunto tampoco es nuevo. Pongamos otro ejemplo: en 2013 en Guatemala pasó algo inédito en la escala global: el país sometió a juicio, en su propio territorio, a un ciudadano acusado de crímenes de lesa humanidad. El 10 de mayo de ese año un juzgado nacional encontró culpable de genocidio al general retirado Efraín Ríos Montt. El mundo aplaudió el hecho y a la jueza Yasmin Barrios por atreverse a emitir ese veredicto. Pero apenas 10 días después la Corte de Constitucionalidad declaraba nulo el resultado del juicio, con un galimatías que se perdía en procedimientos. Y para rematar, el llamado tribunal de honor del Colegio de Abogados suspendió a la jueza argumentando que había «humillado» a un abogado defensor. Ese mismo defensor, con una larga historia de defensas de militares cuestionados, hoy está encartado por lavado de dinero. Es como si todo estuviera al revés, pues los jueces son culpables, los defensores ofendidos y el acusado, protegido.
Hay que repasar la historia para entender cómo las últimas tres décadas nos trajeron a este lugar. En Guatemala la firma de la paz en 1996 puso fin a la sangría de la violencia militar, pero dio paso al narcotráfico, que incluso incorporó en sus filas a los oficiales y exoficiales del Ejército.
En ese entorno la élite económica, más específicamente la élite empresarial, enfrentó un reto: podía contribuir a construir un Estado democrático, es decir, un Estado para todos. Sin duda lo necesitábamos todos –ricos tanto como pobres– para crecer, porque las oportunidades iban a requerir mucha gente y mucho ingenio. Mejor aún, la Constitución de 1986 daba espacio y los Acuerdos de Paz lo exigían. Pero una cosa, la más importante, no cambió. Esa misma élite, importándole poco la justicia, antes prefirió aliarse con el narco que perder poder. Cuando se expandieron las oportunidades eligió –apocada, como en la parábola de los talentos– reproducir la finca que había heredado desde la Colonia, antes que compartir el éxito, no digamos ya verse obligada a invertir para crecer. Y para eso construyó el Estado perverso: este enano violento que necesita gente como Otto Pérez Molina, Jimmy Morales o Alejandro Giammattei para administrarlo.
Sin embargo, en 2015 el enano malicioso se vio cuestionado por miles de ciudadanos en la Plaza Central: la élite comenzaba a perder en serio su control sobre el Estado, ante los señalamientos y la técnica policíaca que introdujo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Tuvo entonces que recuperarlo con un títere traicionero, un presidente de nombre Jimmy Morales. Hoy, ya en franca recuperación, el Estado perverso vuelve a voltear la vista cuando Acisclo Valladares (cualquiera de los dos) hace desmanes. Y deja desprotegida a la ciudadanía –da igual si es ante la pólvora de una fiesta municipal o ante los embates del COVID-19.
La guerra «caliente» en Guatemala terminó en 1996, pero a partir de ese momento el mal no hizo sino ponerse saco y perfumarse para esconder el olor a sangre y a heces. Debemos desterrar la idea de que el Estado guatemalteco es frágil –ya quisiéramos que lo fuera–. Más bien es perverso y persistente, aunque presente debilidades. En 70 años la élite que lo controla no ha querido cambiarlo. Debemos entender mejor a este Estado perverso, que solo así será posible plantear respuestas eficaces: sin confundir el objetivo ni perder el camino.
[Te puede interesar: La patria del criollo, un podcast de Audiobuki de Radio Ocote]
Partamos con un breve repaso. Los Estados son entes de poder, eso que Max Weber definió como «la probabilidad de que un actor en una relación social pueda realizar su intención a pesar de la resistencia que pudiera enfrentar, sin importar cuál sea la base de tal probabilidad». Puesto en sencillo, alguien tiene poder si se sale con las suyas. Esta simplificación ayuda a identificar quién tiene poder en una sociedad y quién no, quién gana poder y quién lo pierde. El propósito, la organización y los mecanismos del Estado giran en torno a concretar eso en una sociedad política: sirven para garantizar que unas personas se salgan con las suyas, mientras las demás no pueden resistirlas y deben hacer lo que aquellas quieren.
La evidencia ilustra: en el marco de la sociedad guatemalteca y de su Estado, la cúpula empresarial, conocida como CACIF[1] –un puñado de personas, en su mayoría hombres de edad mediana o avanzada y con dinero– casi siempre se sale con las suyas. En contraste, las organizaciones indígenas –que suman decenas de miles de personas y representan necesidades tanto urgentes como insatisfechas de una parte enorme de la sociedad– casi nunca consiguen lo que buscan.
Por supuesto, poder e intención no son lo mismo. Puede actuarse irresistiblemente tanto para bien como para mal. Aunque la frontera ética entre fines y medios siempre es porosa, el poder hace referencia sobre todo a medios, mientras que bien y mal tienen más que ver con fines. El bien de la mayoría se puede procurar atropellando el interés de las minorías. Y un aspirante a dictador puede aprovechar el proceso electoral –algo generalmente considerado como bueno– para apropiarse del gobierno sin más intención que servirse de él.
Pero en una democracia funcional el poder del pueblo (o al menos de la mayoría) es irresistible: la voluntad popular y el interés general se salen con las suyas a pesar de la resistencia de los intereses sectarios. Tanto, que algunos definen la democracia por la capacidad de sacar del poder a quien no sirva ese interés general, antes que por la capacidad de elegir y ser electo. Obviamente no hablamos de Guatemala.
En suma, una tarea es organizar el poder y otra distinta ejercerlo para bien. Ambas importan y cada una exige un esfuerzo específico. En Guatemala, el Estado ha carecido de poder para el bien común. Sus instituciones no tienen presencia efectiva en mucho del territorio, sus políticas no alcanzan a mucha de la ciudadanía y no proporciona servicios a grandes segmentos de la población.
Es tan limitada la capacidad formal del Estado guatemalteco que incluso su Ejército, epítome del Estado hasta en las visiones más restrictivas del papel de lo público, es incapaz de garantizar la seguridad de sus soldados. La recaudación de impuestos –coto exclusivo del poder público hasta en los modelos más limitados de papel del Estado– tampoco alcanza para más: la Superintendencia de Administración Tributaria es irrelevante para los más ricos –que evaden y eluden lo que el fisco es incapaz de exigirles–, pero también para los más pobres –a quienes ni siquiera ve–. Y los servicios públicos (como salud, educación y seguridad social) funcionan al margen de las demandas, necesidades y derechos tanto de los miembros de la élite como de la gente más pobre e incluso, en muchos casos, de los de la clase media.
Consideremos un poco más la historia reciente. El expresidente Jimmy Morales procuró resultados antidemocráticos, corruptos y de injusticia, como demostró al resistir los señalamientos a las tramposas prácticas comerciales de su hermano y de su hijo, al incorporar militares cuestionables a la gestión pública y al abandonar a la ciudadanía migrante a su suerte en manos de las políticas crueles de Donald Trump. Aun antes de superar la oposición de la ciudadanía que lo denunciaba consiguió esos resultados empoderando a los agentes que lo rodeaban a la sombra y debilitando las instancias –como el Ministerio Público– dedicadas a la justicia. Deliberadamente redujo la capacidad del Estado para actuar.
Su sucesor, Alejandro Giammattei, dio señas de querer recuperar las capacidades del Estado que Morales había recortado. Por ejemplo, muy temprano en su gestión dio un golpe sobre la mesa respecto al dominio del territorio nacional, decretando estados de prevención que debían servirle para controlar el crimen organizado. Pero solo abordó la dimensión de los medios. Quedaba la cuestión de los fines: ¿qué quería Giammattei conseguir con ese control territorial? Podía recuperar el poder del Estado para impulsar el desarrollo y la democracia en paz. O apenas para continuar la consolidación del régimen inaugurado por Morales.
El tiempo aclararía. En 2015, la movilización ciudadana y la
CICIG habían cuestionado quién tenía poder y para qué. El mandato de Morales sirvió para callar esas preguntas. Pero el precio de garantizar que el poder quedara siempre entre los mismos fue destruir la poca eficacia que le quedaba al Estado: debilitar al Ministerio Público, a la policía y más ampliamente al aparato de justicia. Luego vino Giammattei, no a recuperarlas, sino apenas a reconstruir el poder tradicional que había tenido que sacrificarse durante la crisis.
¯
No malentendamos. Sería impreciso decir que el Estado perverso guatemalteco no responde a sus ciudadanos. Responde y muy bien. El problema es que su ciudadanía está muy estrechamente definida y la mayoría de gente no cabe en ella. La sociedad guatemalteca está segmentada en auténticas castas, de las que hay al menos tres: gente que sin duda son ciudadanos de primera, personas de segunda con una ciudadanía limitada y una muchedumbre de infelices «otros». Mientras los pocos ciudadanos son bien servidos, los muchos no tienen protección ni consuelo, aunque cuenten con un documento de identidad.
El sustrato racista de esta división viene de la Colonia, pero sus formas modernas son heredadas de la Reforma de 1871, que construyó un Estado de apariencia liberal pero intención conservadora. Entre 1944 y 1954 los líderes de la Revolución de Octubre quisieron hacer de Guatemala una democracia liberal de masas. Le metieron un susto tremendo a la élite. Y, como ya parece ser la mala suerte de este país, se toparon además con un entorno internacional desventajoso: el anticomunismo virulento de la Guerra Fría y los intereses económicos de la United Fruit Company. En 1954 las élites lograron
–con una buena dosis de apoyo de los Estados Unidos– deshacerse de los revoltosos y hacer ajustes. Es allí que encuentra su primera raíz el Estado perverso. Así como en 1871 tocó equilibrar formas liberales con intenciones conservadoras, a partir de 1954 tocó equilibrar poder conservador con sociedad de masas.
Ejemplo (pero no el único) del nuevo equilibrio fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Aunque obra de los gobiernos democratizadores de Arévalo y Árbenz, a diferencia de la reforma agraria no fue desmantelado con la contrarreforma. Como favor para algunos más que reconocimiento de un derecho laboral universal, el IGSS sirvió para mediatizar a la clase media, en particular a los empleados públicos y del sector privado, que darían legitimidad al régimen de las élites. Y sirvió para comprar la aquiescencia de los liderazgos políticos, sindicales y magisteriales. Pero a la vez se apretaron los tornillos que hicieron más duro al Estado de pocos: los servicios en las ciudades eran la cara amable. La guerra en el campo fue su reverso. Casi siete décadas después el IGSS sigue sin expandir su alcance mínimo, porque su propósito no es la inclusión sino la cooptación de clases. Sin embargo, el modelo adoptado en 1954 hoy enfrenta retos.
Para describir lo que construyeron los liberacionistas –como se conoció a la gente del Movimiento de Liberación Nacional (MLN)[2] que aglutinó la resistencia a la Revolución de Octubre– a partir de derrocarla en 1954 y para entender por qué hoy el poder se porta como lo hace, imaginemos al Estado como poner la vejiga de una pelota de fútbol en una olla de presión, cerrarla firmemente y darle fuego. Como coraza, la olla es el Estado, la vejiga es la población, el fuego las necesidades. Con la coraza intacta nunca nos enteraremos que la vejiga está adentro, por más que la presión aumente. Sin embargo, si la olla se raja el globo comienza a salir por las grietas.
Los 36 años de guerra mostraron las fisuras: instituciones como el IGSS servían a la clase media empleada, pero dejaban mucho sin atender. Con los Acuerdos de Paz quedaron documentadas las limitaciones: eran un mapa de ruta para la democracia. Pero en todo caso la incómoda muchedumbre insistía en salir. En las décadas desde la firma de la paz la oligarquía se dedicó, no a satisfacer demandas, sino a soldar las grietas de la guerra, una por una. Al principio la cosa era tan crítica que incluso le tocó ponerse al mando. Así entendemos la entrada de Álvaro Arzú y Oscar Berger, miembros de la élite, al ruedo político[3].
Y así como tocó remendar la economía con privatizaciones de gran escala (que, nótese, ya habían empezado antes de la firma de la paz), Arzú se impuso atender las grietas más visibles, ampliando la cobertura en educación con el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (Pronade), y en salud con el Programa de Extensión de Cobertura (PEC). El problema fue que lo quiso hacer igual que con la cooptación del IGSS cuatro décadas antes: comprando la aquiescencia de grupos en particular. Faltó imaginación para reconocer la diferencia en escala y complejidad: para 1996 los pobres ya estaban en todas partes y no hacían caso. Particularmente, estaban en las ciudades. La imaginación «neoliberacionista» de los herederos del MLN, ni unida al neoliberalismo económico y de servicios públicos que se le recetaba desde fuera dio para hacer una nueva ronda de concesiones efectivas. Mucho menos sirvió para democratizar, que nunca fue la intención: los programas crecieron pero el ruido siguió en aumento.
Quien sí lo entendió diez años más tarde fue Sandra Torres, ambiciosa esposa del candidato y luego presidente Álvaro Colom, que venía de un contexto más popular. En el ocaso de la campaña de 2007 se montó en el caballito de Mi Familia Progresa, un programa de transferencias condicionadas en efectivo –también una idea importada y por qué no– que para ella fue mitad propuesta de democratización de servicios y mitad aparato de clientelismo político. Y en el proceso Torres metió cuñas en la grieta que era la pobreza rural e hizo aún más visible la vejiga que se expandía. Desde la perspectiva de la élite esto era inaceptable. Más tardó ella en creerse Evita Perón, que el complejo mediático controlado por la oligarquía nacional en soliviantar a la clase media urbana para intentar regresarla a su lugar de ignominia. Era la misma clase media que se crió a la sombra del beneficio del IGSS, aunque muchos ya no gozaran de él desde el creciente empleo precario. La historia reserva un papel vergonzoso a los amnésicos. Se repitió lo que había pasado en 1954, aunque con actores menos dignos y sin necesidad de intervención de los Estados Unidos.
Así, en 2012 la oligarquía logró conjurar la amenaza de Sandra Torres e hizo trato con Otto Pérez Molina –un militar solo parcialmente confiable y con una larguísima cola que incluye su probable involucramiento en la muerte del obispo Juan Gerardi– pero ya no supo cómo repetir la receta. Los más pobres, ya lo señalamos, no hacían caso –¿por qué habrían?– y encima les daban asco: cada vez eran más visiblemente indígenas. El profundo racismo de la élite y su apéndice clasemediero no servía para lidiar con ellos. Campesinas, alcaldes indígenas, estudiantes normalistas, mareros, eran tantos y tan diversos. No quedó más remedio que insistir: cerrar las grietas, remachar, consolidar la coraza. Pérez Molina trajo más autoritarismo, más criminalización de la protesta e intentos asistenciales como el llamado «Pacto Hambre Cero», que buscaban disciplinar a los «pobres meritorios», premiándolos a condición de que se portaran bien. Todo apoyado –no lo perdamos de vista– por los «valores tradicionales», una prédica de sumisión a la autoridad promovida por un combinado de iglesias evangélicas, de cara a la administración pública vestida de «capacitación en liderazgo».
Mientras tanto, la presión adentro seguía subiendo. Quien rajara la coraza, especulaba todo aquel que quería cambio, podría aprovechar lo que saliera. Fue Manuel Baldizón quien entendió cómo, dando muestra de la verdad del dicho: en río revuelto, ganancia de pescadores. Gracias a sus nexos con el narco podía operar con independencia del dinero de la élite oligárquica. Y su campaña presidencial a base de ofertas descabelladas estaba diseñada específicamente para cosechar la presión popular. Con lo que no contó fue con el destape de «La Línea», el corruptísimo negocio de defraudación aduanera que identificaron el Ministerio Público y la CICIG, y que acabó con el régimen de Pérez Molina. Con Baldizón se había roto la lógica del «le toca», que dictaba que el candidato perdedor de campañas anteriores podría llegar al gobierno si pactaba con el poder económico. Fue el 2015 un año atípico, donde hasta se habría podido esperar que la movilización popular devendría en una democracia efectiva.
No pasó así, sin embargo. Urgidos por la contraproducente pinza de la política exterior estadounidense –mitad persecución antinarcótica y mitad obsesión con la institucionalidad electoral–, los marionetistas de la élite económica enfrentaron, como cada cuatro años, la necesidad de crear candidatos creíbles a partir de un establo de conocidos fascistas, narcos y políticos con nexos con ciertas iglesias evangélicas, que una y otra vez circulan por la papeleta electoral, así sea con un símbolo distinto cada vez. Lo consiguieron sin demasiada dificultad fabricando con Alejandro Maldonado Aguirre un sustituto temporal de Pérez Molina, pues la cosa estaba en manos del Legislativo. Luego en la elección presidencial, con Jimmy Morales dieron vida a un engendro del doctor Frankenstein: un aparente outsider construido con piezas de militar de viejo cuño –el apoyo de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua)–, diputado corrupto (el partido FCN-Nación) y popularidad de comediante malo (el propio Morales, que con ello aportaba la dimensión de visibilidad de marca), todo pegado con la goma del dinero empresarial ilícito y aceptado con lo que pareciera ser una infinita credulidad ciudadana.
Para las elecciones de 2019 la cosa comenzaba a complicarse. Tanto, que debieron poner en marcha un plan A para dejar fuera de la carrera a Thelma Aldana –la ex-Fiscal General que había perseguido a la gran corrupción de élite– con una demanda espuria pero que bastó para bloquearle el acceso al registro de candidatos; un plan B, al promover la mano dura del fascismo que encandila al electorado urbano, a través de la media docena de candidatos permanentes e indiferenciables, y hasta un plan C, que puso a Sandra Torres, a base de su inacabable ambición, en el papel de hombre de paja ante las candidaturas de la élite. Y funcionó: Giammattei, el fracasado de tres campañas y dos partidos anteriores, le ganó la partida a la contrincante que la clase media urbana y la élite aman odiar hasta el día de hoy. Volvía a funcionar impecablemente el «le toca»: se gobierna siempre a condición de que se haga lo que manda la élite.
¯
Pero hacer de Presidente en Guatemala es embarcarse en un juego de topos. Usted conoce el entretenimiento de «maquinita»: con un mazo, el jugador enfrenta un tablero con agujeros, de los cuales ocasionalmente salen «topos». La tarea es golpearlos antes de que se vuelvan a esconder. Al avanzar el juego, los topos salen y se esconden cada vez más deprisa. El asunto termina cuando los topos sobrepasan la capacidad de respuesta del jugador.
Apenas echada la moneda en la máquina el 14 de enero, cuando se juramenta un nuevo gobierno, el mandatario comienza a dar mazazos: que si las maras, que si los impuestos, que si las drogas. Que si el más reciente desastre, llámese terremoto, inundación o pandemia. Esta gestión por machucada de topos no es sino detener la peña. Porque, aunque necesitamos reforma fiscal, apenas conseguimos privilegios para los amigos del gobierno. Y no ha terminado la ciudadanía de alegrarse porque bajan los homicidios cuando descubre que el número va nuevamente para arriba. Y siempre sin cambio, la desnutrición infantil, ese mal imperdonable, pero que se explica perfectamente: aquí los más débiles no cuentan. Y así en todo. Entonces cabe la pregunta: ¿para qué llegan los elegidos al gobierno?
Para entenderlo imaginemos un diagrama de Venn, dos círculos traslapados. En uno está la sociedad, las personas que ocupan un territorio. En el otro está el Estado, la organización del poder de esa sociedad. La teoría asume que en un Estado democrático liberal la superposición entre los dos es casi completa. En Guatemala la cosa dista mucho de ese ideal: los círculos no solo varían en tamaño, sino que el traslape es muy incompleto.
En el círculo mayor ponemos a la sociedad guatemalteca, el conjunto de quienes viven en el territorio guatemalteco. En la otra órbita, más pequeña, ponemos el poder, al Estado guatemalteco, ese que llamo el Estado perverso. No es como lo dicta la teoría, pues más que organizar el poder para servir el interés de la sociedad, aquí el traslape es de expolio. Esta es la clave: el círculo pequeño procura parasitar al círculo mayor. En 2015 el ruedo mayor se hartó y comenzó a reducir al menor. Daba señas de poder conseguirlo. Pero hoy corren otros tiempos. El círculo menor detuvo la limpieza y hoy intenta expandirse. Quiere convencernos de que se traslapa completamente con la sociedad. Pero el Estado perverso es enemigo de los guatemaltecos. La imagen del diagrama de Venn ayuda a leer las noticias, a entender cómo se relacionan unas cosas con otras.
Partimos de lo que dice la teoría: Estado es territorio, población y gobierno. Territorio es el espacio que se controla. Y para el Estado perverso el territorio siempre ha sido exiguo. Su geografía son un par de barrios de la capital, el aeropuerto y la Plaza para la fiesta de independencia. El resto del territorio se encarga a caudillos disfrazados de alcalde, finqueros que llaman propiedad privada a su privilegio, narcos que lo usan para el trasiego y maras que extorsionan a la población del territorio que ocupan. Cada vez más todos son parte de lo mismo y ni declarando estado de sitio alcanza el Estado perverso a controlar el territorio. Es solo que en estos tiempos admitirse feudal se ve mal.
Población es la gente a la que se gobierna. Paradójicamente es también la gente con quien se gobierna. Porque Estado solo hay donde alguien cree en él. Nuestra credulidad construye nuestras cárceles. Lo que acabó con el régimen de Pérez Molina y de Baldetti fue el descreimiento repentino de una fracción importante de la sociedad acerca de su legitimidad, antes aún que la decisión jurídica o institucional. Nomás que tras echarlos del gobierno olvidamos cerrar la puerta del descreimiento y se coló otra banda peor, empezando con Maldonado Aguirre y hasta la fecha.
Y así gobierno, se extrae de lo anterior, es la maquinaria que actúa sobre la gente. Es el conjunto de explicaciones empacadas en un cuento para que lo creamos juntos. Llamémoslo patriotismo, ideología, historia o amenaza, según se aplique en cada momento. Es también las organizaciones que lo venden (como Legislativo, escuelas, Iglesias y periódicos) y las organizaciones que, si la cosa debe llegar a los puños, garantizan que la gente haga caso aún cuando no quiera creerlo (como policía, Ejército y cárcel que, sin embargo, también funcionan solamente mientras el policía, el soldado y el carcelero crean que la represión que ejercen es legítima).
Pegando los pedazos entendemos lo visto, que más que conspiración es coincidencia de intereses. Comenzamos a reconocer el papel de la TV monopólica, que no solo vende noticias amañandas, sino sobre todo reproduce la historia oficial del Estado perverso. Identificamos la alianza de alquimistas evangélicos que mezclan narcóticos a base de Israel, pecado y dinero para fabricar borregos en vez de ciudadanos. Y, de paso, consiguen apoyo político conservador en los Estados Unidos. Identificamos su contraparte, el conservadurismo católico y también secular, que produce cobardes, gente que no aprende sino a temer a todo aquel que no se les parece –así se trate incluso de un cardenal al que le duelen los pobres, de un homosexual que solo quiere ser feliz o de una indígena que pide justicia.
A la dinámica endógena –sociedad de castas, Estado de pocos y población insatisfecha– en 2015 se agregó un factor inesperado: la
CICIG desordenó el balance delicado establecido desde la firma de la paz. Al destapar los casos de corrupción, la CICIG comenzaba a mostrar que las figuras del espejo –los buenos que eran castigados y los malos que triunfaban– eran simples quimeras, personajes de la historia oficial sobre el Estado de Guatemala. Pero uno de sus efectos colaterales fue aclararle a la élite qué era lo importante y qué se podía sacrificar.
Durante el régimen de Pérez Molina, luego también con Morales, se dio un súbito compactar del Estado. Ya señalamos que Guatemala siempre ha tenido dificultad para controlar su territorio. No se trata solo de las cesiones formales a México en el siglo XIX y a Inglaterra y Belice en el siglo XX. Hace rato que cedió soberanía para la administración cotidiana en fronteras y aguas territoriales, donde tanto narcotraficantes como policía antinarcótica de los Estados Unidos transitan como agua entre arena porosa. Y tanto migrantes como coyotes y contrabandistas hacen de las fronteras su plaza cotidiana. Ni el Ejército ni las instituciones civiles lo controlan todo. Menos aún sirven a las personas que viven allí.
Aun así, lo que inauguró Pérez Molina, que Morales llevó más lejos, fue la condensación de una enana política. Como en el caso de las estrellas que mueren compactándose y que llamamos enanas blancas, aquí los límites del Estado criollo –fundado en 1821, declarado liberal a partir de 1871 y que nominalmente ocupa el espacio entre México, Belice, Honduras y El Salvador– se colapsaron ante la amenaza y compactaron tanto que no alcanzaban más allá de algunas cuadras del Palacio Nacional, sede simbólica del poder del Estado, la calle frente al Congreso de la República y poco más.
Lo llamativo no es que basten un par de cientos, quizá un millar de manifestantes en esos espacios para levantar la reacción del Estado, así se trate de barreras excluyentes en torno a las celebraciones oficiales de independencia o del ejercicio de la violencia policial. Lo novedoso fue que Perez Molina tuvo que empacar toda la maquinaria militar y policial en el espacio demarcado por unas cuantas barreras metálicas en la plaza central de la Ciudad de Guatemala para dar impresión de normalidad allí dentro, mientras en cabeceras departamentales como Quetzaltenango prácticamente abdicó de convencer a la ciudadanía de su legitimidad.
Y la práctica persistió: Jimmy Morales se acostumbró a celebrar sucesivas fiestas patrias en su enano Estado atrincherado. Tuvo razón en su discurso al «celebrar» el 197 aniversario de la independencia cuando afirmó que «ningún Estado ni organismo internacional puede socavar [la] soberanía». Pero solo porque ese Estado terminaba apenas donde les alcanzaba la vista a él y a sus adláteres. Se puede tener control total si se meten suficientes soldados y policías en un pequeñísimo espacio rodeado de vallas metálicas y a eso se le llama Guatemala. Todo a condición de que se acepte gobernar entre sillas vacías.
Para Morales los «malos guatemaltecos» eran todos los que no tenían visa para atravesar el desproporcionado dispositivo de seguridad y sentarse allí a escuchar sus discursos. Como muñecas rusas, fue posible identificar el territorio formal de la República de Guatemala, dentro de él una Ciudad de Guatemala y, sembrado en esta, una atrincherada Guatemala de la corrupción. Morales era presidente indiscutible y soberano de esta república canija, un encargo que delegó con éxito a su sucesor.
En ese momento era legítimo creer que, como enana blanca al morir, abrumada por la masa de su entorno, pudiera estallar en una supernova democrática. En vez de la ligereza del discurso fraudulento y la alianza corrupta de los pocos, Morales podía ser la ocasión para detonar a la sociedad, para producir los elementos pesados de un frente amplio y diverso, el compromiso con una Guatemala en la que cupieran todos. Pero, por increíble que parezca –aunque no debiera sorprender considerando la solidez del Estado perverso– el régimen de Morales probó ser como las enanas rojas, estrellas apagadas y con menos masa que las enanas blancas, pero que en ello encuentran suficiente estabilidad para persistir hasta el fin de los tiempos.
Hemos dicho ya que el Estado sirve para organizar el poder en una sociedad. Esa organización permite conseguir lo que las personas no logran de forma individual. Al menos, así lo entendió Hobbes en su Leviatán: nombramos o elegimos un soberano para responder a nuestra necesidad común. Y hasta aquí nombramos a quienes ejercen el gobierno. Aclaremos ahora sobre quién lo hacen y cómo lo hacen.
En Guatemala la organización del Estado sirve a muy pocos. Por eso se trata de un Estado perverso: en nombre de la democracia liberal, incluyente y de masas, excluye a los más y atiende las necesidades de los menos. Esto se hace evidente con el caso de Gustavo Alejos, un mafioso operador político que aún desde la cárcel consigue interferir en la elección de jueces y magistrados. El conjunto de personas e instituciones que en teoría están obligadas a procurar la justicia como interés general se articula en cambio, pieza a pieza, para garantizar el interés de pocos.
El Estado no es solo actores del Ejecutivo o del Judicial. Incluye ampliamente a los agentes de poder en la sociedad, que aquí tejen esa extensa red de perversión. Desde el Congreso se satanizan las ONG y la protesta que denuncian la corrupción y al corrupto, mientras un hospital privado se presta a encubrir al mafioso Alejos. Internado con supuestos «quebrantos de salud»[4], en vez de clínica y tratamiento, el nosocomio le proporciona un apartado con sala y hasta bar. Y, a pesar de la evidencia de la trampa, la élite empresarial agrupada en el CACIF pide que se apure la elección de magistrados y jueces justo cuando debería postergarse para aclarar la intromisión de Alejos en el proceso. Todo pega. Funcionarios, operadores y liderazgo empresarial están metidos en la misma maquinaria de reproducción del Estado perverso.
¿Dónde quedan en esto quienes aspiran al bien común, a la vida en democracia? Viven al margen, en uno de dos espacios: la mayoría, clasemedieros y en las clases populares, moviéndose entre la chambonería y la ineficacia; y los menos, en las élites, moviéndose entre la complicidad y la cobardía.
Los ciudadanos de clase media, los nuevos políticos jóvenes, los líderes y miembros de organizaciones populares, campesinos, indígenas, pobladores rurales y urbanos marginales nos criamos para la incompetencia: se sataniza el quehacer político de modo que la mayoría de gente con las capacidades y recursos para sumarse a un partido político lo evita y ni la educación ni la práctica cotidiana dan oportunidades para ejercitar el activismo político. El nivel de organización, particularmente urbano y entre clases, es bajo, se carece de información y no se aprende a interpretar los sucesos con objetividad. Aún hay a quien le han enseñado que las ONG, los derechos humanos y las protestas son cosas de comunistas. Aún hay gente que, viendo el destape del caso de Alejos, ha preferido creer el cuento de que el problema es el fiscal que lo evidenció. Y cuando al fin se supera esa incompetencia aprendida, descubrimos que apenas nos hemos movido a la ineficacia. Sin dinero y sin conexiones con la élite o con el entorno internacional, desconfiando unos de otros y aun queriendo bien y sabiendo qué hacer, logramos muy poco.
Mientras tanto, en las élites económica, social y cultural persiste una complicidad que se disfraza de solidaridad de clase. La evidenciaron ante los hallazgos realizados por la CICIG en años pasados. Muchos prefirieron callar, cuando no atacar explícitamente a la Comisión mientras Jimmy Morales se esmeraba en ahogarla junto con el Ministerio Público y, con ello, a nuestra mejor oportunidad (quizá nuestra única oportunidad) de construir un sistema justo. Todo, con tal de librar a sus familiares y amigos de la persecución que se habían ganado por años de prácticas comerciales corruptas. Y los pocos que al fin superaron esa complicidad y reconocieron el mal hecho como clase, apenas lograron moverse al temor, cuando no a la cobardía. Temieron al ostracismo del resto. Esto a pesar de que lo peor que podría haberles pasado era ganar un millón en vez de dos. Y aún más temieron aliarse públicamente con cualquiera que no fuera de su propia clase.
Definimos el Estado perverso y reconocimos sus instituciones y el aparato que concreta su gobierno. Ahora entendemos que Morales fue el gran traidor de la sociedad, aparente director de una tóxica orquesta cuyo principal registro se instaló en el Legislativo. Y entendemos a la absurda comisión anti-CICIG que surgió al término del gobierno de Morales, empeñada en proscribir la justicia como lógica gubernamental. Reconocemos por qué la élite empresarial aupó a esa comisión y entendemos: el CACIF, la cúpula de la élite empresarial, existe como parte y dentro del Estado perverso. No es externa a él, y su papel no es un asunto personal: hasta el bueno, si dirige al CACIF, hará mal porque su propósito es atar la agenda de la élite económica con el gobierno nacional.
La pregunta para la que no se ve respuesta –en palabras ni en acciones– es: ¿hacia dónde vamos? Se apagan fuegos nuevos y viejos pero, ¿para qué? Si el niño desnutrido sobrevive, ¿cuál será su herencia? Quisiéramos que los que causan muerte y dolor terminaran en prisión, pero no vemos que se esté creando una Guatemala posnarco para los demás. Hablamos de crear empleo, pero no vemos cómo esto se relacionará con prosperidad futura. Y así llegamos a un corolario urgente. No basta discutir si se hace buen gobierno, hay que preguntarse si se gobierna algo bueno. De Morales no quedó duda y Giammattei también ya demostró que lo suyo es gobernar el Estado perverso, no desmantelarlo.
Esta comprensión no es banal, porque sin diagnóstico correcto no habrá intervención efectiva. Ya la Plaza en 2015 demostró que no basta con echar a un presidente, ni siquiera basta querer «empezar de nuevo». Aquí debemos desarticular las bases del poder viejo. La lucha contra la corrupción no es meter unos cuantos malandros en la cárcel, o emitir desde los Estados Unidos una lista de corruptos sancionados. Lo que se necesita en Guatemala es desestabilizar los nexos que sostienen el Estado perverso y no dejar que se reconstituyan nunca más. Lo entendió Iván Velásquez, el último comisionado de la CICIG. Y lo entendió Todd Robinson, el embajador de los Estados Unidos que hablaba con una franqueza rara vez vista en círculos diplomáticos. De ahí el pecado que la élite nunca perdonará a Velásquez, como no se lo perdonará a Claudia Paz y Paz o a Thelma Aldana, ambas exfiscales generales y ambas exiliadas. Pero lo entienden también quienes desde la élite piden pasar la página, actuar «discretamente», porque así da tiempo a recuperar el equilibrio siempre. Y lo entiende la inmóvil Consuelo Porras, la Fiscal General a quien Jimmy Morales dio encargo de arrastrar los pies en la persecución judicial a la corrupción de élite, porque con su quietismo da tiempo para remendar los nexos del Estado perverso.
Todo esto se torna de vida o muerte: lo vivido en los años de desgobierno de Morales no fue la operación de un Estado fallido, sino la acción del Estado perverso, ese que se llevó un susto tremendo cuando la CICIG comenzó a inducir una justicia efectiva y cuando la población comenzó a despertar en 2015. Y el caos sobre el que preside Alejandro Giammattei es apenas retomar el curso normal, pero eso sí, bajo una regla nueva: que nunca y por ninguna razón volverá la élite oligárquica a tolerar el susto que se le dio ese año. Así toque descuidar prácticamente cualquier área de política pública. Así toque dedicarse con ahínco a marginar del poder a quienes amenazan sus bases y a castigar ejemplarmente a quienes la persiguieron. Y por esto preocupan los resultados de las encuestas políticas39. Porque la población urbana, presa de medios secuestrados y con una decidida vena conservadora, aún se desmarca de la tendencia nacional y pierde interés en el combate a la corrupción como detonante de cambio. Quien desde la palestra electoral –presidencial, municipal o legislativa– y desde la iniciativa ciudadana o comunitaria quiera cambiar este país enfermo, necesitará primero capturar la atención, la imaginación y el voto de ese electorado ingenuo. Debemos entender: estamos ante una ingenuidad suicida.
[1]* Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
[2]* «El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) de Guatemala fue un grupo paramilitar y partido político de derecha fundado por ciudadanos guatemaltecos en la década de 1950, como ruptura del Movimiento Democrático Nacional, y considerado por algunos como brazo político de la Liberación Anticomunista que derrocó al gobierno de Jacobo Árbenz en 1954». Vale recordar que de las juventudes del Movimiento de Liberación Nacional emergieron tanto Alejandro Maldonado Aguirre, el presidente interino que «salvó» la continuidad electoral tras la salida de Otto Pérez Molina y entregó el gobierno a Jimmy Morales, como Álvaro Arzú. Ver: Editores de Wikipedia (2021-07-25). Movimiento de Liberación Nacional (Guatemala). Recuperado 14 de agosto de 2021 de https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Guatemala).
[3]* Lo ilustra también el que Álvaro Arzú padre negociara que su hijo fuera presidente del Congreso en tiempos de Jimmy Morales, cuando le urgía un legislativo afín para protegerse de la persecusión del Ministerio Público y la CICIG. La élite sabe que en asuntos críticos debe manejar las cosas ella misma para garantizar el resultado deseado.
[4]* La expresión es usada de forma tan consistente en los medios para referirse a un encartado que se refugia sin enfermedad en un hospital, que bien podría incorporarse al Código Procesal Penal como alternativa a la cárcel.

Las opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan los criterios editoriales de Agencia Ocote. Las colaboraciones son a pedido del medio sin que su publicación implique una relación laboral con nosotros.