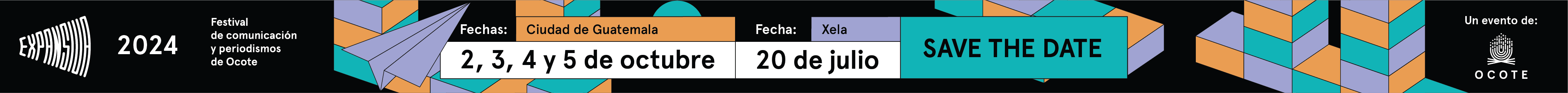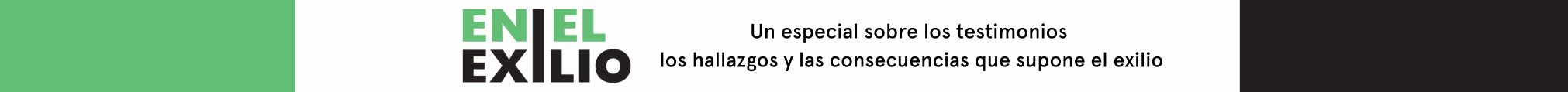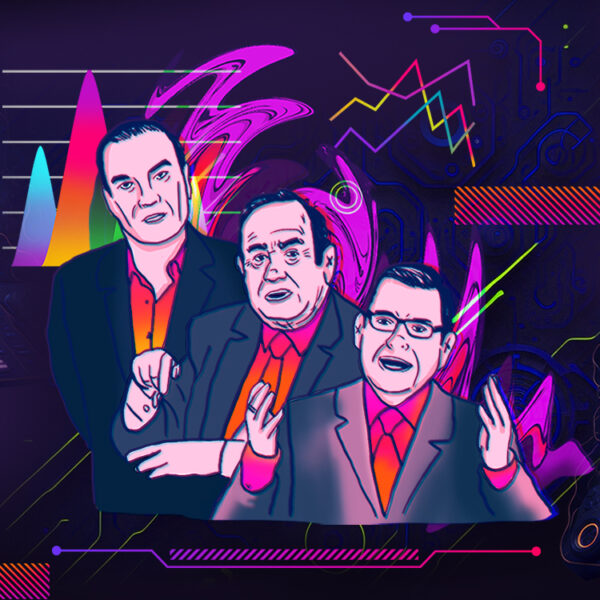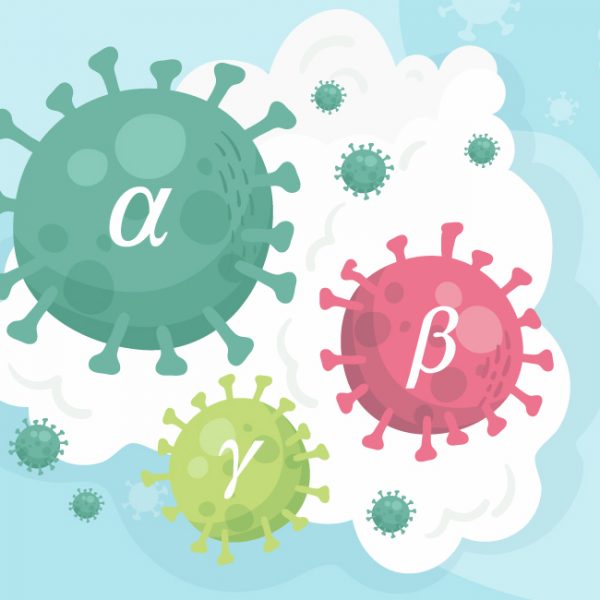Los libros son tecnología de la memoria, y el genocidio es parte de la memoria de Guatemala. De los múltiples horrores del conflicto armado interno en este país, la violencia sexual es uno de los menos contados. De ahí que publiquemos acá el prólogo de Carolina Escobar Sarti al libro de Victoria Sanford, publicado por FyG Editores en Guatemala.
Si tratáramos de leer este libro como si fuera una obra de arte, quizás lo compararíamos con un tríptico al mejor estilo de las pinturas sobre la guerra, realizadas por el pintor español Francisco de Goya, en las cuales el horror se muestra desnudo y lacerante. En Violencia sexual y genocidio, los cuerpos asustados, masacrados, atemorizados, torturados y violados definen la intersección de una trama de sentido que se inscribe en un continuum de violencia. Es precisamente en esos cuerpos físicos, emocionales, mentales y espirituales, donde se grabaron las etapas más dolorosas y sangrientas de nuestra historia. Y sólo desde allí, desde sus osamentas, desde su carne torturada, desde su sangre, desde sus ojos que todo lo vieron, desde sus relatos y correlatos, es que puede reescribirse y resignificarse nuestra historia.
La primera parte de este tríptico, habla sobre la Masacre de Acul, en Nebaj. Los testimonios de las mujeres y hombres ixiles sobrevivientes de aquella masacre cometida por el ejército de Guatemala en 1981, van trenzándose con una rigurosa investigación realizada por Victoria Sanford, que se ha dedicado en los últimos años a estudiar el genocidio, el femicidio y la violencia sexual padecida en Guatemala durante la guerra. Es este capítulo el que nos permite comprender a profundidad las expresiones que hemos escuchado tantas veces en las voces de mujeres y hombres que vivieron de cerca la violencia de la guerra, cuando expresan cosas como: “la tristeza se me puso en el cuerpo”.
Y es que el genocidio en Guatemala, como práctica social sostenida, tuvo en las masacres su punto más álgido, pero revela en esencia un proceso continuo que toca nuestro presente, y que ha sido construido a partir del miedo, la violencia, el silencio y la impunidad. “Teníamos que entender cómo era la vida antes y después de la masacre”, señalan las autoras en el primer capítulo. A partir de allí reconstruyen, desde diversos testimonios y fuentes documentales, una realidad que comienza a delinearse entre 1976 y 1977, cuando los habitantes de Nebaj notan la expansión de las tropas militares en su territorio. En aquel momento, “la violencia de la guerrilla y el ejército parecía muy lejana a la vida cotidiana de los ixiles de Acul”. Fue entonces cuando, en una emboscada guerrillera realizada en el camino de Chemala a Nebaj en 1980, mueren varios soldados. A partir de entonces, el aire de Acul se enrarece y jamás ese lugar vuelve a ser el mismo. Día a día, crece la cantidad de muertes violentas por arma de fuego, estrangulación, apuñalamientos y golpes, hasta la masacre del 16 de abril de 1981, cuando el ejército asesina a 65 ixiles, de los cuales 34 eran niños y niñas, 5 adolescentes, 23 adultos y 2 ancianos.
Imposible renombrar el horror relatado por las personas sobrevivientes de aquella masacre, que luego se vieron forzadas a huir a las montañas cercanas, al compás de las aldeas quemadas, las fuentes de comida destruidas, los escasos alimentos compartidos con guerrilleros, la organización en patrullas denominadas de autodefensa civil, los balazos de la tropa y los bombardeos aéreos. Todo, en un marco de control sobre la población civil, tanto de parte del ejército como de la guerrilla, que mantenía en permanente tensión y angustia a los sobrevivientes. Según las investigaciones realizadas, un 30 por ciento de quienes huyeron a las montañas murieron en ellas. Sin embargo, en 1983, el hambre obliga al resto a buscar el apoyo del ejército, localizado en Nebaj. Allí, en los archivos municipales, está la evidencia de la violencia ejercida contra esas poblaciones reorganizadas bajo una estricta vigilancia militar. Los hombres fueron obligados a patrullar, a realizar trabajos extenuantes o sometidos a torturas y castigos que invariablemente llevaron a muchos de ellos a la muerte, mientras que las mujeres fueron requeridas para servir al ejército, y luego muchas de ellas fueron violadas por grupos de soldados que las llevaban a la base, para terminar lanzando sus cuerpos al río. Sus casas no fueron reconstruidas como eran antes de la masacre, les habían despojado de sus tierras, y el ejército decidió cómo y dónde localizar a cada persona. Acul fue una de las primeras “aldeas modelo” construidas bajo el mando del ejército, como parte de su estrategia de “polos de desarrollo”, pero sus patrulleros fueron de los últimos en desarmarse. Diez y seis años después de la masacre, la Fundación de Antropología Forense en Guatemala (fafg) realizó una investigación sobre el caso que llevó a una posterior exhumación de los huesos. Todas las osamentas hablaron de tristeza, dolor y memoria silenciada.
En el segundo capítulo, se habla de la violencia sexual como arma genocida. Hay allí un trazo muy claro entre el pasado y el presente. Las autoras parten de la sentencia dictada por la jueza Yassmin Barrios contra Efraín Ríos Montt, cuando es declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, el 10 de mayo del 2013. Este punto de partida define una intención, y es la de sacar del ámbito del “secreto público” dos temas fundamentales: el del genocidio y el de la violencia sexual organizada por el Estado. Durante ese juicio un tribunal guatemalteco reconoce, por primera vez, la violación y la tortura sistemática de las mujeres ixiles, sometidas durante el régimen genocida de Ríos Montt.
Se acude a los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh) y al Nunca más de la Iglesia católica (remhi), para evidenciar que el ejército organizó sistemáticamente la violencia sexual como arma de contrainsurgencia. Es en este capítulo donde los testimonios de las mujeres dan cuenta de manos y pies atados, de trapos en la boca y cuerpos de soldados sobre los suyos hasta perder el conocimiento. Es aquí donde se habla de cuerpos sangrantes que no podían luego ni ponerse de pie. Es en este capítulo donde se nombran las consecuencias físicas, mentales y emocionales de las violaciones en sus cuerpos, desde embarazos forzados hasta enfermedades de transmisión sexual, además del estigma social que conlleva la violación sexual.
Y es en esta parte donde se descarta la teoría, ya en desuso, de que en la guerra todo se vale. Ninguna circunstancia extraordinaria, ni siquiera una guerra, justifica las violaciones en los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres. Las autoras afirman que la violencia sexual inscrita en los cuerpos de las mujeres durante la guerra que se vivió en Guatemala, no fue una simple consecuencia, sino parte de una estrategia de guerra bien planificada, lo cual suscribo.
Aunque Ríos Montt haya dicho al final del juicio por genocidio: “Yo nunca autoricé, yo nunca propuse, yo nunca ordené actos contra ningún grupo étnico o religioso” (Burt, 2013), hay una clara responsabilidad tanto desde su rol administrativo, como desde su rol de presidente de facto y primer eslabón en la cadena de mando que define a una institución de corte vertical, como el ejército.
Las autoras acuden a la figura del “enemigo interno”, definido desde los tiempos de la Doctrina de Seguridad Nacional establecida por Estados Unidos en la era anticomunista de la Guerra Fría, para caracterizar a las víctimas de la guerra en Guatemala: “Una vez que las fuerzas de seguridad habían destruido la disidencia de las bases sociales en la ciudad y asesinado a los líderes de las comunidades rurales, la máquina de guerra establece su atención en las comunidades mayas”. Algo que no fue ajeno a un país de corte patriarcal y racista, donde la exclusión de las poblaciones indígenas y las mujeres, ha sido un problema de larga data. Es en este caldo de cultivo donde la población se convierte en enemiga y las mujeres indígenas en objetivos primarios de la violencia sexual, con el fin de desestabilizar y destruir poblaciones enteras. Si ellas son consideradas las reproductoras biológicas e ideológicas de una sociedad, es en sus cuerpos donde puede destruirse esa sociedad y, de paso, vengarse del enemigo.
Para probar que la violación fue un arma de guerra y genocidio en Guatemala, las autoras aportan suficientes elementos para definir que los planes militares incluían el “descanso y la recreación” de los soldados, y que estos a su vez contemplaban el “contacto con el sexo femenino”. Este “entrenamiento” comenzaba con prostitutas que también fueron esclavizadas sexualmente; primero eran violadas por el teniente, para pasar luego por el resto de soldados que podían violarlas hasta diez veces cada uno, incluso durante toda una semana. Así, para un mejor control de los soldados, se normalizó la violación sexual en los cuerpos de miles de mujeres que no sólo eran ultrajadas en las poblaciones durante las masacres, sino en los de aquellas que fueron llevadas a las bases y destacamentos donde los militares se encontraban. Bajo las funciones “tradicionales” asignadas a las mujeres (como llevar alimentos y lavar la ropa de la tropa), se escondía una perversa esclavitud sexual ejercida por los soldados. Hoy, bajo nuestras leyes, esto sería considerado entre muchas cosas más, un delito por trata de personas.
Llama la atención cómo las autoras refieren que la ceh se queda corta en retratar la violencia sexual durante la guerra, y hasta es vaga en reportarla, usando el término “dar pase” en lugar de violación. Según ellas, la ceh falla en identificar la magnitud de la violencia sexual en contra de las mujeres durante la guerra y la impunidad absoluta en la que operaba el ejército. Sin embargo, aporta datos fundamentales para iniciar investigaciones más profundas como las que realizan Sanford y sus colegas.
Uno de los testimonios más crudos de este libro, es el de un ex oficial de la G2, relatado a los investigadores del remhi: “Vamos, ¿no quieres agarrar culo?” Pensé “Wow, ¿así nomás?” Uno de ellos me dijo, “Hay algunas chicas y las estamos cogiendo”. Yo respondí, “Ya veremos”. Había solamente dos muchachas. Ellas eran prisioneras. Los hombres dijeron que eran guerrilleras, ¿verdad? Y luego ellos las violaron masivamente. Cuando yo llegué, recuerdo una línea de 35 soldados o más esperando su turno. Ellos primero las rodeaban y luego las violaban. Uno se iba y otro entraba [énfasis del autor]. Luego ese soldado se iba y otro entraba [énfasis del autor]. Yo calculo que esas pobres mujeres fueron violadas por 300 soldados o quizá más. El sargento Soto García las capturó. Él era un mal hombre. Él quería cualquier mujer que encontraba y le gustaba violarlas porque sabía que igual las íbamos a matar (remhi, vol. 3: 212-213). Los soldados que tenían gonorrea o sífilis podían también violarlas, pero de último, luego de todos los demás.
El testimonio anterior no merece más comentarios, y se suma a los cientos de otros testimonios que hablan sobre cuerpos de mujeres mutilados, cortados y ultrajados, así como de fetos extraídos de sus vientres. Incluso hay testimonios que hablan sobre ancianas asesinadas de “manera salvaje e incomprensible”. Jean Franco concluye que “tal ferocidad puede ser solamente explicada en base a que las mujeres representaban una poderosa amenaza”.
Fue un secreto a voces, durante y después de la guerra, que el ejército cometía violaciones contra las mujeres de manera sistemática. Pero nadie se atrevía a decirlo, porque eso significaría la propia muerte. Y fue justamente ese marco de impunidad y silencio el que favoreció la gestación y crecimiento de una espiral de odio practicada, principalmente, en los cuerpos de mujeres indígenas de todo el país. El poder en manos de un mestizo (Ríos Montt) que dirigió la fuerza de su ejército principalmente para acabar con poblaciones indígenas, se sumó a la ideología patriarcal prevaleciente en nuestra sociedad, desde la cual muchas mujeres eran (y son) consideradas una “propiedad” del hombre. Combinación perfecta.
Y si aún nos quedara duda de que la violencia sexual en los cuerpos de las mujeres no fue parte de una estrategia diseñada específicamente por el ejército, vale la pena acudir a los datos de Michelle Leiby, citados aquí: a pesar de que la guerra en Guatemala terminó hasta 1996, sólo un 11 por ciento de las violaciones ocurrieron después de 1984. Esto prueba que en nuestro país la violación sexual fue un instrumento explícito de represión, aplicado indiscriminadamente durante la guerra, sobre todo en poblaciones indígenas, con un fin ejemplarizante. El miedo fue siempre el recurso para sostener este estado de cosas.
El genocidio guatemalteco no fue la obra de un solo hombre, de un partido de gobierno o de un ejército, sino la práctica de un Estado represor bien organizado, integrado por personas diversas, entrenadas para cumplir distintas tareas durante la guerra. Desde soldados hasta médicos, y otros profesionales de distintas disciplinas, fueron entrenados o llamados a participar en el genocidio de manera directa o indirecta. Sin embargo, al hablar del genocidio como un hecho de Estado, hay una cadena de mando que nos lleva claramente a identificar una responsabilidad mayor en el hombre que tenía en sus manos la conducción de ese Estado durante la etapa más dura de la guerra: Efraín Ríos Montt. Esto nos lleva a la tercera parte de este tríptico, donde se habla de la Responsabilidad de mando y del genocidio como plan militar del Ejército de Guatemala bajo las dictaduras de los generales Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores.
Las prácticas de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos, sostuvieron un mismo patrón desde el gobierno de Lucas hasta el de Mejía Víctores, pero se aceleraron e institucionalizaron en la cúspide del genocidio, bajo el mando del general Efraín Ríos Montt. De marzo de 1982 a agosto de 1983, Ríos Montt tuvo el control total de las fuerzas armadas. Era el máximo poder del ejército, de la fuerza área, la fuerza naval, la policía nacional, las unidades paramilitares, las patrullas de autodefensa civil (pac) y hasta de sus estructuras clandestinas. Documentos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos(cia) así lo demuestran. Hubo un elemento común a los tres gobiernos, un hilo conductor: la presencia del general Mario López Fuentes, como subjefe y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ligado a proceso por genocidio y crímenes de lesa humanidad desde el 2011, y quien muriera sin que el proceso llegara a sentencia firme en el año 2015.
No es posible que en medio de una guerra, un hombre con tanto poder como Ríos Montt, no supiera del todo lo que hacía su ejército. En cambio, su justificación para cometer las más graves violaciones a derechos humanos, fue la existencia de la guerrilla y el comunismo. Tanto la existencia de la guerrilla como un contexto de Guerra Fría fueron hechos concretos, es cierto, pero él pudo haber evitado muchos de los desmanes y de la brutalidad cometidos por su ejército en su afán de destrucción casi total de las comunidades indígenas.
Su carrera militar muestra que tenía el entrenamiento suficiente en todos los aspectos de la guerra, que tenía también la experiencia práctica de la guerra, y que comprendía profundamente la estructura del Ejército de Guatemala y la importancia estratégica de su figura en ese contexto. Un documento desclasificado del Ejército de Estados Unidos señala, además, que había visitado las instalaciones militares en la Zona del Canal y en los mismos Estados Unidos, y un comentario de agosto de 1972 de la misma fuente lo señala como un “nacionalista” que “expresa una política de línea dura”, dispuesto a apoyar “una intervención militar contra facciones izquierdistas” para “lograr los objetivos nacionales”. Tenía la teoría, la práctica, el entrenamiento y las ideas que, en cualquier parte del mundo, alimentarían una guerra. Nada era nuevo para él, menos la idea de una intervención militar. “De hecho, en mayo de 1973, menos de un año después de este informe, Ríos Montt encabezó la masacre de Sansirisay”, revelan las autoras.
De allí en adelante, otros documentos desclasificados dejan constancia de que el día del golpe (23 de marzo de 1982), Ríos Montt acepta integrar la Junta de gobierno provisional, habiendo aceptado antes (a Estados Unidos) dirigir esa Junta. También queda constancia en varios documentos sobre el control total del ejército por parte de Ríos Montt, del restablecimiento inmediato del principio de la jerarquía militar, de la percepción que tenían de él los oficiales “junior”, y de que todo aparentaba ser “el espectáculo de un solo hombre” que amaba el poder. Incluso se relata en esos documentos sobre cómo Ríos Montt se reúne con los partidos políticos para formular una nueva ley electoral y de partidos políticos, en una maniobra maquiavélica, ya que él no creía que ellos estuvieran de acuerdo. Cosas como éstas permiten afirmar que era el “jefe de Estado de jure y de facto”.
De allí en adelante vinieron sus declaraciones a la cineasta Pamela Yates (“El ejército está listo y capaz para actuar porque si no puedo controlar el ejército entonces, ¿qué estoy haciendo aquí?”), la consolidación de su poder, la imposición de estados de excepción en varios departamentos del occidente del país, hasta su declaración del 18 de agosto de 1982 a un grupo de ocho políticos: “Declaramos estado de sitio para poder matar legalmente”. Las tropas fueron instruidas específicamente para destruir pueblos y aldeas, se ejecutó la orden de Quitarle el agua al pez, y lo demás es historia.
Otros documentos desclasificados de la cia indican que el alto mando del Ejército de Guatemala y la misma cia, sabían que ese ejército estaba llevando a cabo una destrucción estratégicamente planificada de poblaciones enteras principalmente indígenas, así como la quema de aldeas y cosechas, obligando desplazamientos forzados de sobrevivientes civiles, y violando mujeres de todas las edades. Una prensa silenciada o cómplice en el país, ofreció estimaciones y opiniones conservadoras sobre los hechos de violencia que se estaban dando en el interior del país.
Fundamental para ayudar a armar este rompecabezas y determinar la responsabilidad de mando de Ríos Montt, resulta el trabajo del periodista Jon Lee Anderson, quien visita el país a finales de 1982. Por medio de un salvoconducto otorgado por el mismo Ríos Montt, Anderson se convierte en testigo de una realidad que –en sus palabras– lo horroriza. Anderson habla “De un enorme aparato de terror”. Ropa ensangrentada de mujeres, juguetes de niños quemados, interminables retenes de soldados analfabetas a lo largo del camino, armas de fuego por todas partes, indígenas “arreados” o torturados por soldados, silencios infinitos, traumas de guerra en los rostros impávidos de las víctimas. Todo queda en la memoria celular de Anderson, incluso la noche en la que a él y otros colegas los detienen hombres fuertemente armados que se bajan de un Jeep Cherokee, hombres que “no eran soldados y no eran indios”. Él recuerda haberles entregado el salvoconducto, y también recuerda que gracias a ello, los dejan ir. Así el tamaño del poder de Ríos Montt. La estructura vertical de mando va perfilándose en varios casos más presentados en este libro, a través de la información que aportan innumerables documentos desclasificados, testimonios y trabajos periodísticos de la época.
Ríos Montt tenía un poder casi absoluto y no cumplió con su responsabilidad de prohibir, prevenir y castigar los abusos de derechos humanos y el genocidio. Tampoco queda evidencia alguna de audiencias militares en tribunales militares para dirimir responsabilidades de oficiales y soldados en crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, Ríos Montt le abrió la puerta a un genocidio que se cuenta en “626 masacres cometidas por las fuerzas del Estado, principalmente el Ejército, apoyado en muchos casos por estructuras paramilitares tales como las pac y los comisionados militares”.
El genocidio como práctica pactada en nuestro país, buscó una transformación total de las identidades que habitaron un territorio, y una reconfiguración de las relaciones sociales. Todo cambió en Guatemala después del genocidio o, mejor dicho, nada volvió a ser lo mismo. Y es aquí donde recupero las voces de los hombres y las mujeres ixiles que abrieron este libro, para abrazar la ruta de la justicia y cerrar determinando las responsabilidades por el horror vivido. Son sus voces las que despiertan la memoria de sus cuerpos para convertirse en relatos, las que han sido y seguirán siendo escuchadas en todos los lugares donde la justicia espera hacerse cada vez más justa.
Desde allí, recupero la fuerza de este trabajo autoral que aporta elementos importantes para comenzar a escribir un capítulo distinto de la historia de Guatemala. Uno que aporte luz a las tinieblas del pasado y salga al encuentro de esa esperanza renacida durante el 2015 en nuestras plazas, calles, casas, tribunales, escuelas y lugares de trabajo. Un capítulo que dé un paso fuera de las investigaciones académicas para tocar las vidas de las nuevas generaciones que se asoman a la esperanza. Uno que sepa reconocer que el genocidio no termina, sino que comienza con las masacres y asesinatos que se dieron durante la guerra que se vivió en Guatemala. Porque el genocidio es una práctica no una casualidad, y queda grabado en nuestra memoria celular, hasta que la vida lo abraza.
Encuentra Violencia sexual y genocidio en la Filgua virtual, publicado por FyG Editores.
[Te puede interesar: Colonialismo y revolución // Guzmán Boclker. Una reseña de Rigoberto Quemé]

Carolina Escobar Sarti,
es poeta, investigadora social y directora de la asociación La Alianza, para cuidado, la protección y la garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Las opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan los criterios editoriales de Agencia Ocote. Las colaboraciones son a pedido del medio sin que su publicación implique una relación laboral con nosotros.