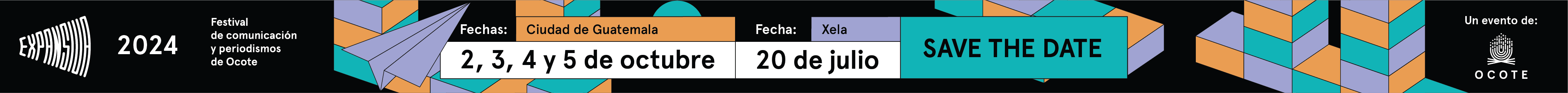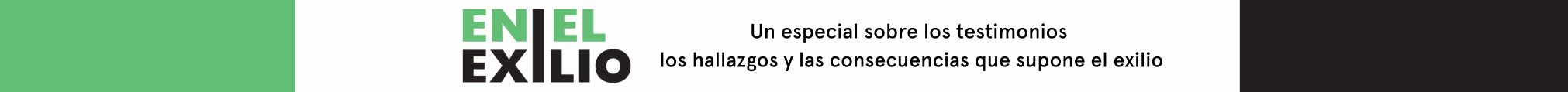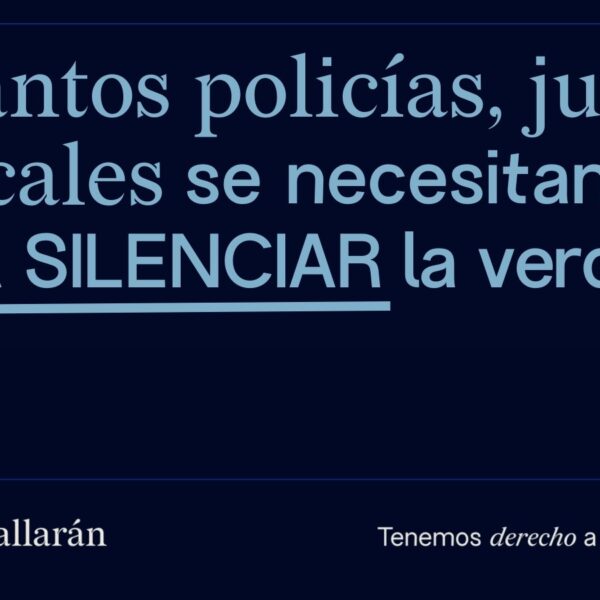La militancia en la segunda mitad del siglo XX marcó la vida de muchas mujeres en Mesoamérica. Crítica y empática con la izquierda y el feminismo, esta voz nos muestra el recorrido de una mujer que cruzó de siglo a siglo aprendiendo y compartiendo.
Noviembre del 2020
Me miro al espejo y veo un rostro surcado de arrugas, los ojos han perdido brillo y las pestañas antaño largas y torneadas hoy son escasas. La nariz, ya no es respingona, poco a poco se ha ensanchado, como si necesitara más amplitud para respirar. Las cejas arqueadas y pobladas muestran severos cambios. Los vellos son escasos y se volvieron gruesos e hirsutos.
Nací a las tres de la mañana, el 19 de junio de 1951, de allí mis hábitos madrugadores. Esa noche, –según contaba mi madre- “cayó una tormenta de señor y padre nuestro, de esas que traen piedras, sapos y culebras”; lo que le servía para justificar mi carácter duro, rebelde y tenaz.
Si bien yo no era de origen adinerado, mi padre (artesano de sillas de montar), trabajó mucho por dar casa, comida y estudio a sus 7 hijas/os. Ser la menor, me permitió atisbar cómo transcurrían sus vidas y observar lo que pasaba en el pellejo ajeno. Me negué a seguir sus pasos. Me prometí que no me iba a casar; que iba a permanecer al lado de una pareja mientras esa convivencia me hiciera feliz; si no era así y el tipo salía alcohólico, mujeriego o drogadicto, daría la vuelta con dignidad y me alejaría buscando otros derroteros.
Regreso al espejo, y aparece la imagen de mi madre parada al lado de la mesa de trabajo de mi padre, solicitándole el “gasto” diario para ir al mercado a comprar lo que iba a cocinar cada día. No solo era humillante dárselo día a día, sino que le espetaba “Ve, así es bonito, solo alarga la mano y cae el pisto…” mi madre esperaba tranquilamente hasta que a él le diera la gana entregarle el dinero. En esos momentos me llenaba de indignación y me decía a mí misma: “Nunca permitiré que un hombre me humille”. De allí mi determinación de no depender económicamente de una pareja. Promesa que he cumplido.
A los quince años empecé a pensar que la vida matrimonial no era como lo pintaban los cuentos, las radionovelas y fotonovelas que circulaban. Les dije a mis progenitores que no me iba a casar, no dijeron nada en ese momento, pero años más tarde, cuando yo ya era mayor de edad y con autonomía económica, me presenté ante ellos para manifestarles mi decisión de establecer vida de pareja con quién después procreamos un hijo, pusieron el grito en el cielo. Recuerdo las palabras de mi madre diciéndome que lo que yo quería ser era prostituta, no valieron explicaciones.
Años después comencé a relacionarme con jóvenes universitarios, uno de ellos puso en mis manos el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Federico Engels; en el que constaté lo que la intuición me indicaba: el matrimonio era un contrato económico. Confirmé mi convicción de no casarme.
En esa época, organizamos en el pueblo un club juvenil cristiano. Nos asesoraba un sacerdote joven de hablar suave. Eran los comienzos de la Teología de la Liberación. A los 17 años andaba en la búsqueda de hacer algo por construir un mundo sin injusticia.
Aparece en el espejo otra imagen importante en la conformación de mi identidad, la de la monja argentina, Pilar Manceñido, quien dirigía un instituto seglar. En una ocasión la escuché decir “Hay que ser una caña pensante y no una caña movida por el viento”. Esa frase me impresionó y la convertí en el norte de mi vida. El afán de mi existencia ha sido ser un ente pensante. Ser persona.
La relación con la Madre Pilar me permitió involucrarme con el movimiento social de El Salvador. Eran los años 70. En Centro América y América Latina corrían aires de revolución. El Che Guevara, el guerrillero heroico, había muerto en las montañas de Bolivia y su imagen era un ejemplo para la juventud de mi generación. Se me inflamaba el pecho al entonar canciones que hablaban de la injusticia, de los pobres y de la posibilidad de trabajar por un mundo mejor. Ese sueño parecía posible.
Durante el día empecé a trabajar en una librería y por la noche continuaba con mis estudios. Me gradué de secretaria, luego fui a estudiar Cooperativismo a Panamá. Ese fue mi primer viaje afuera del país. Al regresar, con un diploma de técnico en cooperativismo, comencé a laborar en áreas rurales en la promoción de ese tipo de organizaciones. Ese acercamiento me permitió conocer la realidad de la población y establecer relación con estudiantes, sacerdotes y monjas progresistas.
En esos años, se gestaban los primeros núcleos de organizaciones revolucionarias que impulsaban la lucha armada como medio para la toma del poder en El Salvador. Comencé a colaborar y me pasaban textos para leer que reproducía en una máquina de escribir. También daba una contribución monetaria. Muchos jóvenes de esa época murieron en combates guerrilleros. Acaso, si me hubiera quedado en el Salvador también hubiera muerto.
En 1971, llegó a la casa de huéspedes donde vivía, un joven que decía ser chileno y estudiante de cine. Inicialmente no me llamó la atención, ni yo a él. Comenzamos a platicar acerca del libro de Pablo Freire que yo leía en ese momento. En las conversaciones encontramos puntos en común: literatura, películas e ideas, Las hormonas hicieron su parte y comenzamos a tener encuentros afectivos, sexuales y amorosos. Me compartió sus ideales y su identidad. Era guatemalteco y venía de regreso a su país, para incorporarse a la lucha revolucionaria. Formaba parte del grupo inicial de lo que posteriormente sería conocido como “Ejército Guerrillero de los Pobres” -EGP.
Aunque ya colaboraba con una organización en El Salvador, me ganó el deseo de compartir mi vida con ese joven soñador con quien coincidíamos en crear un mundo mejor para las generaciones venideras. Decidí trasladarme a Guatemala para estar cerca de él; en mi fantasía, yo iba a trabajar en cooperativas para sostenerme. Él no me ofreció nada porque su decisión era irse a la montaña. No pude buscar trabajo porque él vivía en la clandestinidad. Sin tener nada seguro, decidimos tener un hijo. Aunque sus familiares no veían con buenos ojos esa decisión, nos apoyaron. Nuestro hijo tuvo que enfrentar –como muchos- situaciones embarazosas, separaciones dolorosas e inexplicables ausencias.
En junio de 1980 murió mi compañero de vida. Cuatro meses antes se había incorporado a la zona guerrillera en la selva baja del Quiché. A pesar de que éramos conscientes de que la muerte nos podía sorprender en cualquier momento, su fallecimiento por enfermedad común fue un golpe muy duro. Me quedaba sola con nuestro hijo.
El entorno que me rodeaba no admitía debilidad, así que subsumí el dolor. Me puse una coraza y continué militando, haciendo mío el pensamiento: “A los compañeros caídos no se les debe llorar, sino reivindicarlos en la lucha”. Durante las noches lloraba hasta el cansancio y en el día era la mujer fuerte que no se amilanaba ante nada, ni nadie.
La etapa más dura de la guerra interna de Guatemala, la pasé en el extranjero, cumpliendo tareas diversas, no libres de riesgos. Desde antes de morir mi compañero de vida, yo tenía cuestionamientos sobre la conducción del movimiento revolucionario y en 1983, formé parte del grupo que acompañó a Mario Payeras en la renuncia al EGP. Intentamos emprender un nuevo proyecto político que se llamó Octubre Revolucionario.
La ruptura con el EGP me provocó un estado emocional depresivo y busqué apoyo terapéutico, gesto que fue vivido por el dirigente de la nueva organización como una “debilidad ideológica” de mi parte. Él consideraba que la atención psicológica era justificable cuando una había sido apresada y/o torturada; cuando era sobreviviente de una masacre o presenciado un acto cruel, situaciones que no se aplicaban en mi caso. No se concebía que haber renunciado a nuestra identidad, dejado profesiones, familia y anhelos afectara la salud mental.
Por medio de una amiga conseguí que me recibiera la Psiquiatra Marie Langer[1], quien en tres sesiones me proporcionó algunas claves para redibujar mi vida. Posteriormente, me recomendó con el psicoanalista Leonardo Sak. Durante un año de terapia psicológica pude enfrentarme a lo que había asumido o no en la vida y elaborar el dolor y la rabia por la muerte de mi compañero. Después de este proceso tomé la decisión de abandonar la militancia y recuperar la maternidad. Quería dibujarme de nuevo.
Leer la biografía de Marie Langer, me enseñó que una puede ser militante de una causa toda la vida, y que otra cosa es pertenecer a una organización. En el EGP -así como en otras organizaciones de izquierda-, se consideraba que, o se era revolucionario -equivalente a estar organizado- o se era “una mierda”. Me negaba a oír mi voz interior que me pedía a gritos despojarme de la camisa de fuerza que llevaba puesta por más de una década. Temía perder las convicciones éticas, políticas y filosóficas que tanto me había costado adquirir. En ese entonces, la militancia política era mi vida, era en lo único que había arraigado. Dejarla era, como señala Edgar Morín[2]: “como si me hubieran quitado a mi madre, mi padre, mi familia, todo lo que yo tenía”.
Planteé mi retiro de la nueva organización a Mario Payeras, a quien le tuve gran admiración y afecto. No le agradó mi decisión y me contestó que de allí en adelante no le interesaba verme, ni siquiera para tomar un café, pues esto lo hacía, si la persona estaba dispuesta a apoyar al movimiento. Mi asistencia a terapia era vivida en la nueva organización como un mal ejemplo, eran “deformaciones pequeñoburguesas” decía. Al renunciar recibí desaires, críticas y retiro de la amistad por parte de varios compañeros y compañeras.
Reencuentro con la maternidad
En 1985 recuperé a mi hijo quién estaba a las puertas de la adolescencia y atravesaba un período sombrío. La muerte de su padre y mi salida de Guatemala en 1981, habían provocado estragos en su vida. De no ser atendido, se corría el riesgo de que su tristeza y dolor se convirtiera en una depresión crónica. Sus abuelos paternos lo habían cuidado con mucho amor, pero, su alma estaba herida, vivía en un mundo dividido donde no se podía hablar de su padre. A su corta edad afrontó dos abandonos fundamentales: la muerte de su padre y la ausencia de su madre. Por mis opciones políticas cometí muchos errores con mi hijo y quería reparar heridas que aún estaban abiertas.
Comencé a bosquejarme de nuevo, me llevé a mi hijo a México, comencé a gozar su crecimiento; a dar cabida a mis anhelos e inquietudes, hice amigas y amigos, participé en actividades culturales, fui a fiestas. Me inscribí en cursos para reiniciar mi formación académica. Sobreviví como pude. Además de trabajar en el día, de secretaria, por las noches cosía ropa ajena, vendía artesanía guatemalteca que me enviaba mi suegra, suéteres a estudiantes de colegio. Volví a ser Olga. Quise legalizar mi situación, pero mi estadía en México era ilegal, había entrado con papeles falsos y con cobertura de la organización y en ese momento ya no contaba con su apoyo. ¿Cómo iba a regresar a Guatemala a recuperar mi identidad? ¿Qué hacer? Se me ocurrió organizar un cuchubal, escogí diez amigas y amigos que pusieron una cuota para llegar a la cantidad que necesitaba para viajar a Guatemala. Posteriormente pagué mes a mes a cada una.
A los dos años de haber llegado mi hijo, me manifestó que se regresaba a Guatemala. Lo comprendí, la casa de los abuelos y su afecto era lo más estable que él había vivido. La ciudad de México era muy grande para un chico adolescente que no nació ahí. La razón de quedarme en México era para estar con él, al regresarse a Guatemala, no tenía sentido mi estadía en ese país. Decidí regresar yo también.
De esa época recuerdo un sueño: Hacía un viaje en compañía de mi padre, era una excursión a otro país; sabiendo que yo llevaba papeles falsos le dije que pasara primero él y yo lo haría al final de la fila. Trataba de llenar el formulario y no podía escribir el nombre que llevaba sino mi propio nombre, botaba el papel y tomaba otro, y volvía a escribir mi nombre y así una y otra vez. Tenía miedo a que me descubrieran. Por fin logré escribir el nombre correspondiente a la identidad que llevaba; para mi sorpresa, no hubo reparos al pasar por migración. Al despertar reflexioné y me dije “no me va a pasar nada, pues mi padre irá conmigo”. Él había muerto un año antes.
Al hacer el viaje a Guatemala, pasé por un lugar donde vivía la madre de una amiga, quien le dijo: “Mama, va a llegar una amiga; quiero que la ayudes, ella te va a explicar lo que necesita”. Solo necesitaba alojamiento; pero la señora se sintió responsable de mi seguridad, así que ella y su hijo me acompañaron hasta la frontera. Pasó conmigo al lado guatemalteco identificándose como “mi madrina”; no estuvo satisfecha hasta cerciorarse que estaba en el bus que me llevaría a Huehuetenango.
De nuevo en Guatemala
En 1987, en compañía de mi hijo, regresamos de México. Conocía muy poca gente en Guatemala, pues mi vida había transcurrido en la clandestinidad. Comencé a trabajar de cajera en un restaurante y cosía ropa. Empecé a conocer gente por recomendaciones de otras amigas que estaban en México, quienes me alentaban a visitarlos para que me ayudaran a reintegrarme.
La comercialización de libros apareció en mi horizonte. Saque una pequeña empresa de la nada, y fue un espacio que jugó un papel importante a principios de los 90, introduciendo al país obras que todavía se consideraban prohibidas. Disfruté vendiendo textos de temas que consideraba herramientas para el análisis de los problemas sociales, políticos y económicos de Guatemala.
Reinicié estudios. Mi madre me ayudó a autenticar mis certificados salvadoreños y me inscribí en el bachillerato por madurez. Mi sueño desde los 18 años era ser periodista, pero me inscribí en la carrera de Sociología. Con mucho dolor, a los dos años, tuve que abandonar los estudios, ya que tenía que dar prioridad a lo económico.
La causa feminista.
La causa de las mujeres apareció en mi vida de manera casual. Entonces, yo era insensible a la problemática de las mujeres. En mi juventud había roto esquemas de todo tipo; no entendía que una mujer aguantara maltrato o situaciones incómodas y no terminara una relación de pareja que le hacía daño. Sin embargo, una amiga me invito a que nos reuniéramos para reflexionar sobre nuestras vidas. Ella había participado en talleres de reflexión en México. Así fue como pude empezar a escuchar con atención a otras mujeres y prestar atención a mi voz interior. Poco a poco se incorporaron otras amigas con las que conformamos el Grupo Guatemalteco de Mujeres[3], organización que todavía existe.
Poco a poco comencé a encontrarme desde mi ser mujer con estas amigas y me di cuenta de que había mucho por hacer con relación a nuestras vidas. Viajé a México y pude hablar con algunos grupos de mujeres feministas, me entrevisté con Marta Lamas[4], quién me obsequió un lote de revistas FEM[5] que podían ser de utilidad en nuestras reflexiones.
Allí empezó el descubrimiento de la causa feminista. Supe que los temas que el feminismo abordaba tenían que ver con mis luchas personales: la negación al matrimonio, el establecimiento de una pareja en libertad y el ejercicio de una sexualidad satisfactoria libre de convencionalismos.
Convertirme en activista de la causa de las mujeres, me llevó a profundizar en la teoría feminista y asumir en la cotidianidad la modificación de las relaciones de género con quienes me relaciono. Me enriqueció de manera fundamental. A la hora del recuento de la vida, si me preguntaran que me dio la izquierda, diría que: un sentido de la vida, saber que estamos en este mundo para hacerlo más justo, más humano; y el feminismo, me dio armonía interna, la reconciliación con mi ser mujer, con mi sexualidad, con mis anhelos e inquietudes.
El hilo perdido: el periodismo
En 1994, por invitación de Eulalia Camposeco, subdirectora de “El Regional”, comencé a escribir dando mi opinión. Cuando apareció elPeriódico en 1996, Ana María Rodas, quien era jefa de redacción, nos cedió una página a un grupo de activistas del movimiento de Mujeres. Previo a eso, nos dio un taller para que aprendiéramos a “escribir en periódico”. Fue una experiencia breve. Me quedé picada con el ejercicio de opinar, así que enviaba pequeños textos a Cartas del lector. Poco a poco me fui haciendo un lugar y mis textos aparecían en espacio privilegiado, sobre todo si tocaban temas candentes. En 1998 compartimos con Ana Cofiño la idea de hacer un medio de comunicación sobre las luchas, demandas, anhelos e inquietudes de las mujeres, así nació La Cuerda. Con el camino abierto en los medios, consideré que era necesario volver a mis anhelos de juventud, recuperar el hilo perdido cuando manifesté a mi padre que quería ser periodista y él me negó el apoyo. Regresé a la universidad, esta vez a Ciencias de la Comunicación, carrera que le daría respaldo teórico al recorrido autodidacta.
A principios de este siglo, con el cartón en la mano de técnica en periodismo y licenciatura en ciencias de la comunicación, aunado al diplomado de género cursado a mediados de los 90, pude ofrecer mis servicios como comunicadora con enfoque de género. No me fue mal. En el 2008, fui invitada por Ana María Rodas, quien dirigía el Diario de Centro América, a participar como columnista semanal. Por primera vez se me iba a pagar por opinar. Posteriormente, mi paso por Civitas en el Observatorio Mujer y Medios me permitió profundizar en la lógica de los medios de comunicación.
Cuando llegué a los cincuenta años, experimenté una sensación de plenitud, de haber logrado ser persona, ser un ente pensante y contar con cierta autonomía personal. Hoy, que me acerco a los setenta, siento satisfacción de lo vivido, mantengo el afán de aprender, dudar, descubrir y divertirme.
Me reconozco en el pensamiento de Virginia Woolf: “Si no cuentas tu propia verdad, no puedes contar la de los demás […] no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Y en el de Simone de Beauvoir: “El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.
Aprendí a sentirme bien en mi piel. Que estar en el ojo del huracán, puede traer consigo envidias, oposición, aceptación y reconocimiento. Que la palabra que comunico implica reflexión, debate, autonomía. Que mi camino y experiencias vividas pueden ser de utilidad, ¿quién sabe?, a mujeres y hombres de otras generaciones.
El espejo no miente, me devuelve una imagen con heridas, cicatrices, lágrimas, placeres, experiencias y risas del ayer. De aquello que antecede a la mujer que soy. Me aferro a ciertas cosas y me amoldo a los cambios. Huellas del porvenir.
Hoy, me motiva la posibilidad de compartir saberes, alegrías y emociones. Me asomo en las redes sociales para “meter mi cuchara”; sea para aportar un concepto, una visión o un análisis que enriquezca, una opinión divertida o provocadora y, también aprender nuevas ideas.
[1] Marie Langer. Psiquiatra de origen austríaco, que fue expulsada de Alemania por su origen judía. Radicó en Argentina en donde trató de llevar las bondades del psicoanálisis a los sectores populares por lo que fue amenazada por la Triple A. Llegó a México exiliada a los 65 años, en donde fundó en la UNAM la cátedra de Sicología de la Mujer y Sicología de Grupo. Murió de Cáncer en su amada Argentina.
[2] Sociólogo y antropólogo. Exmilitante del Partido Comunista Francés. En la actualidad propone un nuevo paradigma el de la “Complejidad”.
[3] Espacio de Mujeres que fundó un centro de atención para mujeres sobrevivientes de maltrato. En la actualidad cuentan con Centros de apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia.
[4] Antropóloga Mexicana. Editora de la Revista Debate Feminista.
[5] Revista feminista publicada en México desde la década del 80. Una de sus fundadoras fue Alaíde Foppa.
Olga Isabel Villalta Pereira
Periodista y comunicadora, ha trabajado en el enfoque de género en estas áreas. Columnista. Activista en el movimiento de mujeres.
Las opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan los criterios editoriales de Agencia Ocote. Las colaboraciones son a pedido del medio sin que su publicación implique una relación laboral con nosotros.