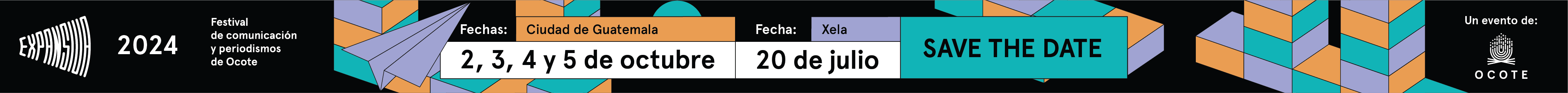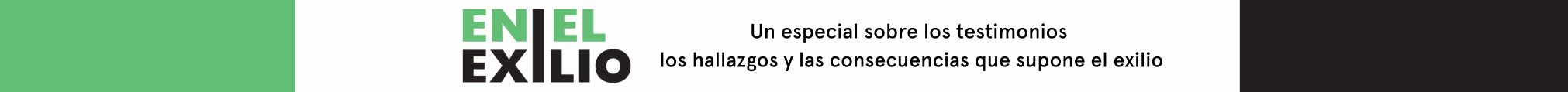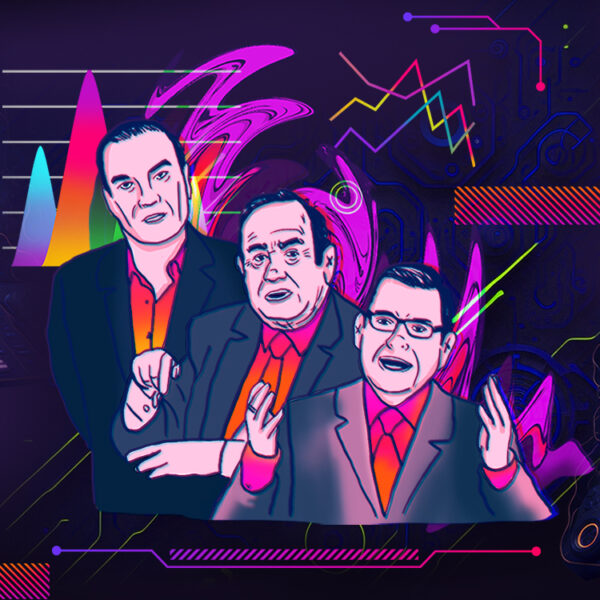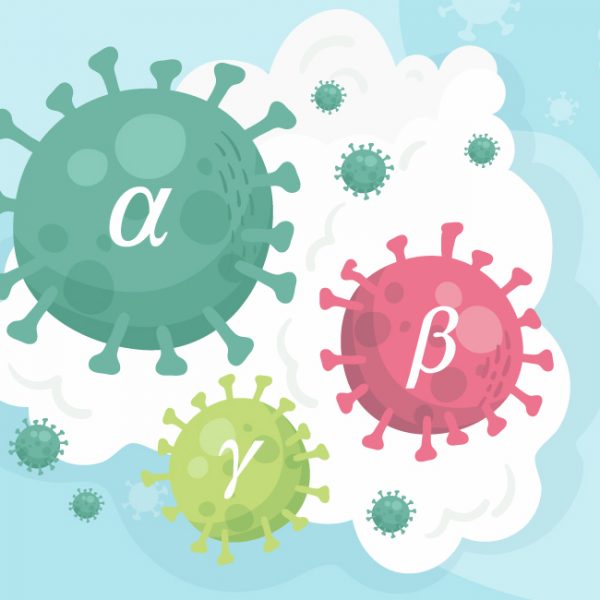El cuerpo también es un secreto en la masculinidad, un espacio sin palabras al que poco a poco, en las complicidades, se le recarga de un sentido cálido, esencial. De ese abrazar un cuerpo marcado por la vida y por las ideas de la masculinidad.
El viento de noviembre se hace frío y exacto. Las nubes se envuelven en geranios y el sol empieza a descender. Se aproxima el solsticio de invierno y quiero confesarme. Hoy no pienso hacerlo desde la culpa cristiana, ni desde el remordimiento tardío; quiero confesarme desde la sinceridad y la ternura, desde la voz que tiembla y desde los ojos que se rasgan, desde todo aquello que la tosquedad y la violencia nos ha privado también como hombres o como machos.
Creo que ha llegado el momento de nombrar algunas heridas abiertas…
Se supone que para confesarme, primero tendría que presentarme. Mi nombre es Jose y he vivido la mayor parte de mi vida encerrado en mi silencio.
Crecí en Tachiqué/Buenos Aires, una pequeña aldea ubicada entre los llanos amplios de Chiantla y Huehuetenango. Vengo de una familia que habla con la tierra, que anuncia la fuerza de un aguacero y que junta el fuego antes de dormir. He pasado la mayor parte de mi vida aquí; entre los matorrales húmedos y la milpa que forma laberintos con sus manos, entre cipresales antiguos y el aleteo de las luciérnagas de sol. De pequeño fui un tanto mimado, por eso aprendí del campo lo que no duele y cercena; a comer fruta bajo la sombra de un guayabo, a desmenuzar pino y azucenas, a desenterrar hongos y recuerdos. Aún conservo mi espalda intacta y en mis manos no descansa ningún callo. Lo demás lo aprendí después, porque tuve la oportunidad de salir y luego de un descanso, pude regresar. Alcancé a tomar con fuerza un azadón, a señalar caminos con semillas y a segar surcos con mis pasos. Reconozco también todos mis privilegios; sé que por eso puedo hablar con tanto anhelo sobre mis historias de niño herido; de animal tímido y travieso corriendo por el campo, pero que mi infancia haya sido así, no resta el peso de las gastadas geografías. No es el mismo machete para todos. Aquí se aprende a ser hombre desde el sudor y desde la sangre; ya con eso puedo decirlo todo.
Soy egresado de la última promoción de Magisterio. De esas historias también fui en otros momentos, pero aquí lo que importa es el final. Al terminar de estudiar diversificado, pude decidir sobre mis caminos. Hice lo que mi madre quiso, pero nunca pudo: me mudé a Xela para poder continuar la universidad. Ahí la historia es otra, encaminada por la migración constante y el exilio voluntario. Actualmente estudio Arquitectura y aunque quisiera hablar sobre la construcción de un joven heterosexual, mestizo y de clase media dentro de las aulas universitarias, no hay mucho que decir; todavía sigo atrapado en el vértigo de ese viaje. En el tránsito de estos años he olvidado muchas de mis rutinas silvestres, mis hábitos se han averiado por las rutas migratorias y algunos de mis sueños se han estrellado en las carreteras. Pero en medio de estos 90 kilómetros que hoy separan mis refugios he ganado tanto; hoy la ternura me sostiene y aunque me he aferrado con más fuerza a mis instintos, no he podido hacerme cargo del silencio que me habita.
Quisiera creer que mi silencio es del campo; el de mis abuelos y de los abuelos de mis abuelos, uno de esos tantos, que se heredan y, sobre todo, que siguen atravesando a cientos de hombres trabajadores de la tierra. Otras veces he querido creer que mis palabras se quedaron perdidas entre camionetas y destinos; entre las despedidas de cada domingo por la noche y las nostalgias de los lunes por las tardes. Quisiera creer todo eso, pero no, este no es un silencio por miedo al caporal o a las violencias del patrón. Tampoco es un silencio de extranjero pasando penas en su propia tierra. Sería muy injusto volcar la balanza solamente hacia esos lados. Mi silencio aparte de ser un silencio impuesto, es un silencio casi corporal. Sé que tampoco es único; quizá sea como el de muchos otros hombres, atravesado por sangrantes dardos y constantes jabalinas. Y aunque he dado muchas vueltas, lamiéndome las heridas con algunos lugares, debo aprovechar que puedo respirar sin quebrarme todavía, para decir que mi silencio tiene algo más; una luxación congénita y tres cirugías de cadera rasgando mi costado.
Para quienes me conocen y han caminado conmigo no es algo que sorprenda; mi trote desaliñado y mi andar desconfiado e intermitente hacen que no pase desapercibido. Todo empezó desde muy niño; justo cuando iniciaba a caminar. El diagnóstico fue visceral y nada oportuno; mi fémur no había encontrado techo en la cadera y se había desplazado ya varios centímetros. De ahí en adelante mis caminos se han poblado de piedras y espinas. Las rutas de mis pasos han sido complicadas; he caído, he llorado y a veces no me he podido levantar. No bastó con una operación y al crecer, la vergüenza fue más grande que mi cuerpo. He de decirlo; sufrí demasiado, no solo por las aflicciones del cuerpo luchando contra el propio cuerpo, si no por lo cruel y despiadado que es el mundo allá afuera. Empecé esquivando insultos y terminé esquivando amores; no quedaba más. Tuve que defenderme a toda costa, de las preguntas incómodas, del tacto morboso y atrevido, de las comparaciones absurdas, de las risas fingidas, de los golpes y también de mis propias equivocaciones. No pude encajar en ese molde extraño con el que ya me habían nombrado. No fui capaz de alcanzar la medida masculina, con cuerpo y movimiento autoritario. Hasta ahora, las causas de mi herida habían permanecido intactas; como un secreto a voces, como un ritual extraño que se enredaba siempre entre mis piernas. Nunca pude contar mi dolor, tampoco nombrar mis heridas abiertas.
Quisiera invocar mis miedos; y poder narrar mi propia historia; recordar las humillaciones constantes, la soledad de algunos viernes y domingos, el abuso cotidiano y despiadado. Quisiera contar de como mi constructo de hombre, se vio sesgado por el capacitismo; ese sistema de dominación gigante que me ha convertido en anomalía, en un sujeto patógeno y extraño. También es complicado no alcanzar los estándares impuestos. Usé muletas, usé andadores, renunciando de nacimiento a mi condición de máquina resuelta, de macho ganador y productivo. Quisiera abrir mi pecho y explicar que no estoy enfermo, que no soy un objeto insólito y disfuncional; decir que subir muchas gradas me provoca dolor de espalda, pero me duele más la de la mirada juzgona y punzante. Quisiera contar eso y más; pero sé que me enredaría mucho con tal de camuflarme, pues solo quién carga una herida sabe del dolor que implica tocarla y no digamos del dolor que implica exponerla; para eso, seguramente tendré otros espacios.
He llegado hasta acá, no solo con el propósito de liberar mis cargas, de sentirme más ligero y poder explicar todo aquello que no logré, vengo también con una invitación a mis pares a que rompamos el silencio, aunque nos duela; porque romper el silencio es también romper ese pacto antiguo de machos dominantes, de hombres reconociendo a otros hombres bajo los lenguajes del dolor.
Hemos estado acostumbrados a gritar, a figurar en todos los espacios, a tomar la palabra y retenerla siempre en nuestros labios, lastimosamente esa palabra no atraviesa nuestros cuerpos. Somos la representación mental y absoluta de ese paraíso ficticio de machos triunfantes y gozos. Creemos decir todo lo que pensamos, pero poco pensamos en todo lo que sentimos. Aprendemos a gruñir, a enojarnos, a ganar discusiones y a imponer deseos, pero poco aprendemos a nombrar nuestro dolor. Aún nos cuesta hablar de nuestros sueños, de nuestras ficciones, de nuestro placer. No hemos sido capaces de destrozar nuestras barreras heteronormadas para hablar de formas horizontales y sinceras sobre los hombres frustrados, reprimidos e incompletos que hemos sostenido en nuestras manos. ¿Dónde estamos escondiendo a esos niños humillados que fuimos? ¿Cómo estamos sobrellevando las cicatrices de nuestras pubertades diversas y exigentemente tormentosas? ¿Qué pasa con nuestra insana relación con los cuerpos, con la genitalidad absorta, con la pornografía, con la heterosexualidad impuesta y dudosa? ¿Qué pasa con nosotros ante los fantasmas del abandono? ¿Y los que tenemos próstata, reconocemos esbozos siquiera de estas; palpitantes de atención y heridas de rechazo? Nos hemos vedado del privilegio de sanar, de asistirnos en colectivo; con nuestras heridas comunes y nuestros complejos personales, y peor aún, nos estamos sosteniendo así de rotos entre todos.
Desafortunadamente no todo es individual, lo personal también conlleva una carga política; ese mismo silencio, es el que posiciona a pares nuestros en lugares de poder, de impunidad y de represión, porque sin darnos cuenta o peor aún sabiendo el peso de nuestra callada voz, estamos sosteniendo un sistema entero que violenta cuerpos, territorios y saberes. Nuestro silencio nos convierte en cómplices de violadores y asesinos o en uno más de ellos. Pensemos en nuestros amigos y sus bromas misóginas e hirientes; pensemos en nuestros profesores acosadores y violentos, pensemos en nosotros mismos; incapaces de enfrentarnos ante a otros machos. Porque hay abusadores potenciales en los círculos que frecuentamos, porque hay feminicidas impunes cerca de nosotros; es momento de romper el silencio y elevar la voz. Es seguro, no podemos reducir el peso de nuestras deudas históricas a la confesión constante y al golpe de pecho repetido, pero es momento de asumir algunos pendientes y reconocer que no podemos seguir heredando el silencio culposo y la timidez fingida ante las violencias. Sé que tenemos miedo de caer, pero hay que resolver los asuntos que hasta hoy nos palpan, pero que desde siempre nos han correspondido. Todo privilegio heredado es violencia heredada. Toca exponer el cuerpo, porque nuestra calma varonil y despreocupada es solo un intento más por apagar la rabia, por detener el incendio que arde de allá afuera…
La neblina densa y morada envuelve mi cuerpo en espuma. Las horas me han quedado cortas y el silencio ha hecho nido en otras cicatrices. Hubiera querido ser más preciso, poder decir más con menos travesuras, hacer que mi palabra pese y se sostenga sin el ademán poético de las imágenes tendidas sobre el tiempo; pero hacer nudos ciegos con los recuerdos que se me atragantan en el pecho es la forma más cercana que he tenido para ser sincero conmigo; porque saben los días cuanto me ha costado abrir la voz. A las personas que hoy son amores y amigues, les agradezco su paciencia y el cariño; su calor me ha sostenido en esos momentos en los que mi cuerpo parece desvanecerse; me hubiera costado mucho contar mi historia sin ustedes. Ahora solo espero que mis palabras no me asfixien, porque el papel todo lo soporta. Seguramente cuando coloque el punto final en este texto, volveré a caminar herido, pero esta vez habré incinerado uno de mis grandes miedos. Después de esto habrá otra versión de mí y sé que confesarme ha sido la mejor forma de despedirla…
P.S: Inicialmente este espacio pretendía ser utilizado para colgar un ensayo sobre “espacio-arquitectura-poder” pero gracias a la voz, la palabra y la compañía constante, de dos personas que como flechas cargadas de tiempo, atraviesan mis manos, pude desvestirme un poquito.
P.S 2: Las reflexiones sobre el poder heteropatriarcal implícitas en la arquitectura, el urbanismo y el espacio, quedarán para luego, cuando el cuerpo deje de sangrar y esté un tantito menos maltratado.

[Te puede interesar: Audiobuki 23, El primer libro es un arma cargada de futuro. Un podcast con la obra de Eduardo Halfon y José Aguilar]
JOSE AGUILAR: Tjachq’ej, Buenos Aires, Chiantla, Huehuetenango, 26 de marzo de 1997. Jardinero, maestro, estudiante de arquitectura, escritor. Cazador de símbolos y barranco dormido. Ganador del Segundo Certamen Nacional de Poesía Joven, 2020.
Las opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan los criterios editoriales de Agencia Ocote. Las colaboraciones son a pedido del medio sin que su publicación implique una relación laboral con nosotros.