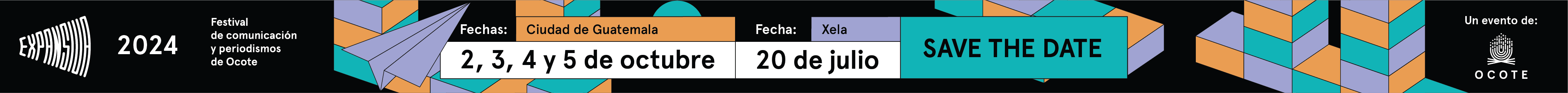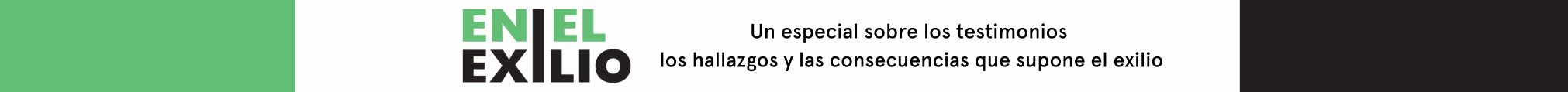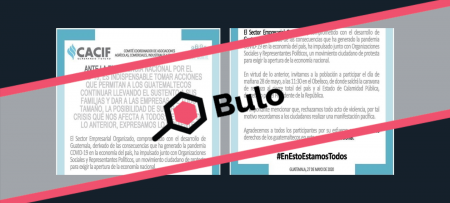La vida es también una profunda pregunta sobre la muerte, sobre cómo nos relacionamos con estas dos realidades en medio de una pandemia que nos confronta directamente con ambas, de eso habla la escritora Nora Murillo en este espacio de subjetividad
Dentro de unas horas sale barco de este puerto y ciertamente no sabemos para dónde…
¿buscará el capitán una isla segura para evitar nuestro naufragio?
Una isla donde tendremos que pedir permiso para anclar temporalmente nuestros sueños.
Pedir permiso, ¡sí! Porque no estamos solas, porque no somos el centro del universo.
Ojalá, pudiéramos comprender tan solo eso.
El mayor miedo que tenemos los seres humanos es morir y, contrariamente, no sabemos vivir. Morir se traduce en un miedo tan primario, tan universal, tan rotundo, como nacer. Sin embargo, vivir debería ser todo lo contrario, pero no lo es.
Vida y muerte. Eterna y dialéctica contradicción, porque en la medida que negamos la vida, en su diversidad de expresiones, afirmamos la muerte y viceversa. Sobre todo, cuando la decisión de vivir o la posibilidad de morir está cruzada por diversidad de situaciones que no necesariamente son responsabilidad individual, como la que se presenta ahora con esta pandemia del COVID-19, cuya reproducción está en manos de todos. O como aquellas situaciones de carencia sistemática, como la falta de comida. Sabemos que la hambruna es la peor y la más silenciosa de las epidemias, producto de la desigualdad y exclusión, que mata a miles, especialmente a la niñez en el mundo.
Virus, bacterias, epidemias y pandemias de distinta cepa y naturaleza (social –estructural, económica–política, cultural, ética, espiritual, etc.) que irrumpen en nuestra cotidianidad y nos sitúan vulnerables, solitarios e incapaces frente a la muerte o a algo parecido. Así, nuestra primera e íntima reacción es negar este tipo de situaciones. Negar como mecanismo de defensa, negar para no asumir ni enfrentar y resolver, es lo más común. O en este caso, negar porque negándolas dejamos de sentir esas sensaciones físicas, emocionales y psicológicas que se derivan del miedo aterrador de morir o estar expuestos a la muerte.
Miedo a la muerte, pero también miedo a la vida y la incapacidad para confrontar estos dos fenómenos fundamentales. Y esto no tiene que ver necesariamente con religión, con pensamiento mágico. Esto tiene que ver con una postura ética e integral de lo que somos y hacemos y cómo construimos vida en este ecosistema que cohabitamos seres de diferentes especies.
En una experiencia tan cercana a la muerte, independiente de cómo esta se presenta, hay una reacción instintiva de sobrevivirla. El problema es andar sobreviviendo por instinto. Entonces, problema es no tener una consciencia profunda de lo que significa caminar tras la vida. Es decir, una práctica consciente y cotidiana, de buscar todo aquello que abone a la vida, al buen vivir y no solo a nuestra ciega sobrevivencia.
Así, individual y colectivamente, generación tras generación hemos tejido y normalizado una cotidianidad de sobrevivencia. Porque estaremos de acuerdo que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Vivir digna y plenamente. Sobrevivir en cambio es tan limitado. Es quedarse únicamente soslayando los días afilados, esos que nos cortan la respiración y los sueños de a poco.
En estos días estamos frente a una pandemia todavía indescifrable y claro es, no estamos nada preparados. No solo por un sistema de salud eclipsado y una sociedad empantanada en males profundos y mohosos; sino también, porque somos presas de un clima emocional de derrota, una energía general de sobrevivientes incapaces de generar respuestas comprometidas y solidarias como colectivos. En esta temporada de quedarnos en casa y con medidas propias de un estado de calamidad, como lo es un toque de queda, que para algunas personas pueden significar horas grises o agonizantes, todavía hay quienes dudan si eso es suficiente para que la situación no se desborde. Se apodera la incertidumbre como la única energía posible y no nos permite escuchar que en el silencio que encierran estas horas, hay más vida de la que pensamos.
Desde nuestras individualidades tenemos explicaciones y posturas frente al bicho y formas de reaccionar frente al miedo que nos provoca. Por ahí hacemos chistes que es un virus con pedigrí, circulamos memes, “fake news” sin saber, e información de todo tipo.
Por ahí somos los que condenamos la “falta de sacrificio” y responsabilidad de las personas que no hacen caso y no quieren entrar en la cuarentena o en el obligado distanciamiento social. Otras personas perdemos el tiempo en condenar la falta de solidaridad y humanidad de la clase política y económica que nos gobierna. Pero luego me pregunto: ¿qué esperábamos? Tanto que hemos dicho que este es un Estado fallido, y ahora reclamamos eso que sabemos que no nos puede dar, que nunca nos ha dado: garantizarnos el derecho a la vida. Otras personas están rogándole a Dios, con ayunos y oraciones, que les salve de la estocada que trae la pandemia. Y otras, quizás la mayoría, esperan resignadas y con suerte de sobrevivientes. Es decir, esperando que la muerte pase de largo esta vez, como otras veces en las que se salvaron de morir de paludismo, tifoidea, dengue hemorrágico, chikungunya y zika.
Personalmente en estos días me he saturado de noticias de otras latitudes y he me he impresionado por las cifras tan escandalosas de muertos.
Me he negado a creer que lo que ocurre en otros lados llegue a ocurrir con la misma magnitud por aquí. Soy de la generación sobreviviente de varias epidemias y en la medida que avanza la información interiorizo que esto es real y no tengo miedo morir -ya viví lo suficiente -me digo, pero en realidad no es cierto, es una forma de reaccionar, negando, como lo expliqué antes. Debo confesar que me aterra que alguno de mis hijos pueda enfermarse. Aún asustada como estoy, entiendo a los que deben salir a trabajar, la mayoría de la población no puede darse este lujo del confinamiento, por razones obvias.
La consciencia plena del momento actual y de lo que pueda desatarse, me llegó a través de dos situaciones: la primera, fue un reportaje de un medio de comunicación nacional, donde se visualizaban las fosas que estaban preparando en el cementerio La Verbena, para recibir a los 2,000 muertos proyectados, según autoridades sanitarias. Me pareció muy fuerte y amarillista el reportaje y la crudeza de las predicciones. En realidad, la vida de las personas no vale. Los muertos serán un número frío dentro de las estadísticas. La segunda situación, fue la visita relámpago que mi hermana me hizo un día por la mañana a casa. Un día antes me llamó para hacerme las preguntas de rigor sobre mi estado de salud. “es que estas dentro de la población en riesgo y viajaste en enero”, justificó. Tenía tiempo de no verla, así que me dolió su visita de entrada por salida y su actitud parca al no saludarme efusivamente como otras veces. Mi abrazo quedó congelado en esa distancia prudencial entre nosotras y el hecho que me pasara dejando algunos alimentos, con la sentencia “no tenés que salir”, terminó de sellar cualquier duda. Esto es serio. No se trata nada más de solidaridad, es reconocer que debemos guardarnos por compromiso, responsabilidad con nosotras mismas, con nuestras familias y todas las personas que están afuera. Me he quedado en casa con la cabeza revuelta, pensando mucho en lo frágil y pequeñas que somos, en lo fácil que es morir y lo difícil que es vivir.
Por eso, para finalizar, me gustaría resaltar dos cuestiones más:
Este tiempo de pausa obligado a ese orden racional, sistemático, reglamentado y normalizado llamado “vida cotidiana” debemos verlo como una oportunidad para desintoxicarnos, para reflexionar y tomar consciencia de la vida y la muerte. Visualizar la cantidad de discursos, actitudes y acciones que hemos reproducido y socialmente validado para estar siempre tan vulnerables a la muerte y menos vulnerables a la vida.
Que estas horas de ausencia de bulla, “de purga merecida y penitente”, de cielo despejado, nos permita ver, escuchar y comprender que la vida es un viaje en colectivo y que no somos los únicos seres de esta tierra, ni mucho menos su centro. Que el coronavirus no es finalmente el problema sino el resultado del desmadre humano. Darnos cuenta que la muerte llega fácil y no pregunta. Que la vida nos interpela siempre, que sigue respirando afuera sin o con nosotras, un viaje de retos y oportunidades que no deberíamos, por ningún motivo, dilapidar.
*Nora Epifanía Murillo Estrada. Afrodescendiente. Migrante permanente. Madre de José Eduardo y Camilo. Trabajadora Social con maestría en Antropología. Trabaja en Docencia universitaria. Poeta y apasionada por la escritura.