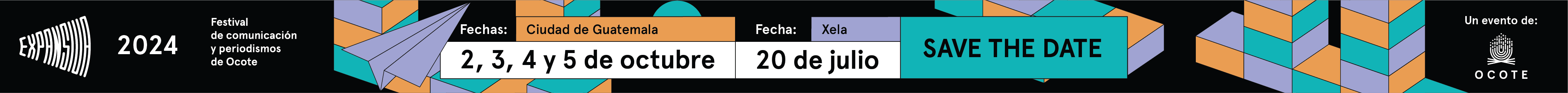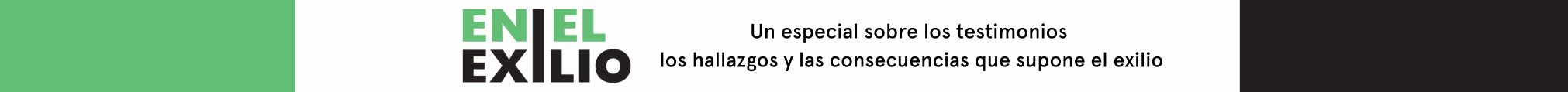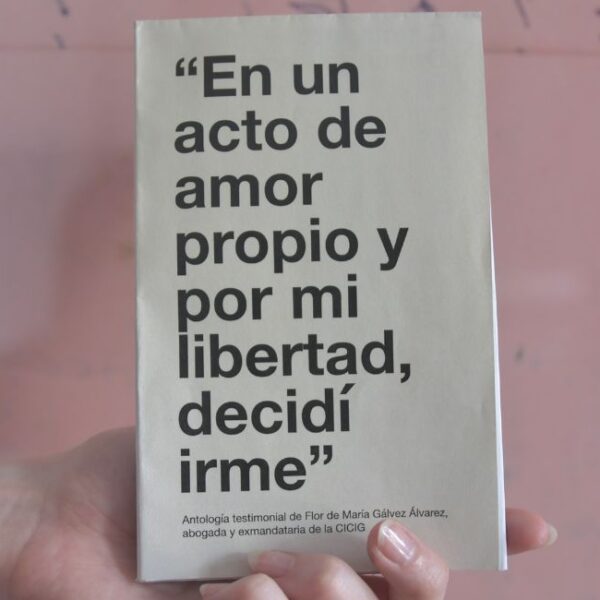Emeterio Toj Medrano fue secuestrado por el ejército el cuatro de julio de 1981. Toj había iniciado como miembro de Acción Católica (AC) en Santa Cruz del Quiché. La AC era una organización de base apoyada por la Iglesia Católica y, en el caso de Santa Cruz, por la orden Sagrado Corazón. Desde allí se sumó a la Democracia Cristiana hasta 1974, cuando se retiró por su decepción por el fraude electoral de marzo de ese años al candidato del partido, el general Efraín Ríos Montt. Junto a otras personas apoyó a crear el Comité de Unidad Campesina (CUC), que luego se acercó al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).
Los extractos que presentamos son parte de un libro que presenta su vida, coescritos entre él y Rodrigo Véliz. El libro será publicado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), parte de la UNAM.
26 de noviembre de 1981
Después de mi primer rezo del día, a eso de las 9 de la mañana, llegó un personaje vestido de civil de muy buena apariencia, y dijo que iba a nombre de un tal coronel Reyes o Castillo (no recuerdo) y que preparara mis cosas porque pasaría a recogerme para llevarme a otra parte.
—Prepárese, sólo voy a arreglar su salida, y vengo en un momento –dijo.
Salió del cuartito, y mientras tanto en una cajita de cartón empecé a guardar las cositas que tenía, un pantalón, una camisa, el radio y otras cosas que había escrito. Empecé a rezar para tener fuerzas frente a la nueva situación.
Pasó una hora, dos, tres, cuatro horas; llegó la hora del almuerzo, fui a recoger mi almuerzo, almorcé, y aquel individuo no llegaba. Empecé a ponerme tenso y a sentir una fuerte incertidumbre. A eso de las dos de la tarde, el jefe de la enfermería, Jaime Cifuentes, se fue a despedir de mí.
—Bueno, don Juan, cuídese. Yo voy a salir de franco.
—Bueno, don Jaime, que le vaya bien. Ojalá que algún día nos encontremos por allí –le dije.
De 3:00 a 3:45, hice un poco de gimnasia hasta sudar. La invocación-rezo se convirtió para mí en una fuente de fuerza. Tres veces al día rezaba el rosario y ese día así lo hice. Pero antes del tercer rezo, más o menos a las 4 de la tarde, salí a dar un vistazo para ver cómo estaba la situación afuera de la enfermería. En la puerta estaba el enfermero Serech arreglando su bicicleta. Estaba sumido en ese quehacer. Con el personal de la enfermería no tenía yo ningún problema, ya que no eran los que me custodiaban. Así que, si salía a dar una vuelta por los alrededores de la enfermería, no tenía que pedirles permiso.
A sí que salí a dar el vistazo y me di cuenta que no había mucho movimiento. Me enteré de que el sargento había sido relevado de la jefatura de la guardia. Las condiciones estaban mejores que el día anterior, incluso. Regresé a la enfermería y me puse a rezar profundamente. Como todos los días, mi petición era volver al seno de la familia, al seno de la lucha, al seno del pueblo.
Media hora después, empezó una llovizna fuerte, yo estaba a la altura del Quinto Misterio de Gozo, pidiendo fuertemente el reencuentro con mi pueblo, al igual que el Niño Jesús y María se encontraron de nuevo luego de aquel desaparecimiento del Niño Jesús y su hallazgo en el Templo. Al terminar de rezar el Quinto Misterio pedí muchas fuerzas, porque me sentía débil, besé el suelo y dije:
—Señor, creo en Tí, confío en Tí, Tú ayudas a quienes confían en Tí. Y yo, Señor, creo en Tí, confío en Tí, y que a pesar de mis debilidades sé que estás conmigo. Sé que me estás dando una dura prueba. Señor, este rezo que suspendo en este momento, lo continuaré estando ya en la calle.
Recé las tres Aves María, y dije de nuevo las letanías de este rosario. Besé el suelo de nuevo, me levanté, revisé los bolsillos del pantalón para comprobar si llevaba los rosarios que con tanto cariño hice durante varios días, entre lágrimas y esperanzas, para mi esposa y para mi hija María del Rosario, que en octubre habría cumplido años. Me cercioré de tener los tres poemas, uno tratando de describir mi situación anímica y moral, el otro dedicado a mis hijos y el último a mi esposa. Me aseguré de tener puesto el calzoncillo viejo y de llevar el dinero que tenía desde septiembre.
Esta revisión la había hecho cuantas veces vi posibilidades de fuga. Así que sin decir nada al enfermero Serech quien seguía entregado a la labor de reparar su bicicleta, salí de la enfermería, bajé las cinco o seis gradas que separan a la enfermería de la callejuela interior que conduce a la guardia, me encaminé con decisión, pasé frente a la oficina de la S-2 que estaba cerrada, seguí caminando con serenidad y sin precipitación. Al momento de empezar a atravesar el zaguán donde estaba instalada la guardia, sentí un escalofrío. Sin embargo, al pasar frente al oficial que estaba sentado detrás de una mesita de madera que le servía de escritorio me dirigí a él diciendo:
—Voy a Canal 5 –y pasé.
Pero el oficial reaccionó inmediatamente y me detuvo diciendo:
—¿A qué va?
—Voy a recoger unas cosas que tengo allí –respondí serenamente.
—¿Qué cosas? –preguntó.
—Ropa y papeles –respondí a secas.
—¿Dónde trabaja usted, pues? –dijo.
—Me extraña, teniente, yo tengo meses de estar trabajando en la enfermería.
—¡Ah! Sí, es verdad que usted ha estado por aquí desde hace un buen tiempo.
—Bueno teniente, vengo en un momento –le dije con acento amable pero seguro.
El oficial no supo qué decir. Caminé con paso seguro y despreocupado. Desde la guardia hasta la salida a la calle hay un recorrido de aproximadamente 250 metros y es sobre una especie de minicalzada de dos carriles con un arriate de flores y palmeras en medio, aún dentro de la instalación militar. A unos 25 metros antes de llegar a la salida que da a la calle, que es garita de control, se abrió una de las puertas grandes para darle paso a un vehículo que entraba al cuartel. En ese jeep iba personal de la G-2, lo cual me preocupó, pero no me vieron gracias al arriate en medio de las dos vías y a que yo iba en la vía contraria. Pero aunque se hubieran dado cuenta y me hubieran hablado, yo tenía mi respuesta segura. No estaba cometiendo ningún delito, pero quién sabe si me hubieran dejado salir solo. Al llegar a la salida, o sea, la garita de control, dije:
—Voy a Canal 5.
—Ta’ bueno mano –respondió el oficial sin voltear a verme.
Salí serenamente. ¡Estaba en la calle! ¡A un paso de la libertad o de la muerte! Seguí caminando con naturalidad los 200 metros que había entre la garita de control y el portón de entrada a Canal 5. Cuando faltaban 50 metros para llegar al portón que queda en la esquina de la instalación militar, discretamente volteé a ver hacia atrás para ver si no me venían siguiendo.
Allá, saliendo de la garita venían dos soldados al mismo paso que yo traía. Es decir, no venían corriendo para alcanzarme, pero podía ser una vigilancia discreta. ¿Qué hacer en ese momento crucial? Si me echaba a correr era seguro que me dispararían y se alertaría a toda la tropa. Al hacer cualquier cosa anormal estaría delatando mi plan. ¡Y si por desgracia sólo me hirieran! Si no lograran herirme, me recapturarían, ¡y ya sabía lo que me esperaba!
Así que decidí entrar a las instalaciones de Canal 5. Esa decisión fue una cuestión de segundos, sin titubeos. En el portón estaban dos centinelas que custodiaban la entrada a dicha instalación.
—Con permiso –dije con serenidad y firmeza.
—Adelante –respondió uno de ellos.
Del portón a las oficinas había unos 150 metros, más o menos, los cuales recorrí lentamente tratando de hacer tiempo para ver si aquellos soldados me venían siguiendo a mí o fue una casualidad que salieran.
—¡Buenas tardes! Perdonen que los interrumpa, vengo de parte del mayor Isaacs a preguntar de nuevo sobre las cosas que mandamos desde Quetzaltenango hace ya días, ojalá hayan llegado ya –dije, mientras entraba a las oficinas.
—Pues aquí no han venido a dejar nada. No sé qué ha pasado, pero no hay nada aquí.
—Búsquelas por allí, de repente vinieron a dejarlas mientras no estábamos –le dijo a uno de ellos.
Se puso a buscar, pero no había nada. Habían pasado tres o cuatro minutos entonces, y no había señales de la presencia de los soldados.
—Bueno, es una lástima que no hayan llegado todavía, de todos modos, se las recomiendo por si acaso llegan. ¡Ah!, sí, aprovecho esta oportunidad para despedirme de ustedes ya que me van a mandar a otra parte. ¡Les deseo feliz Navidad!, aunque ciertamente todavía nos falta un mes.
—Ah, muchas gracias… qué lástima que se va.
—¿Cuándo se va?, preguntó uno de ellos.
—Tal vez hoy o mañana –dije–. Bueno, señores, se cuidan y ojalá que nos veamos.
—Gracias. Por si acaso vienen sus cosas aquí se las guardamos –dijeron.
Me despedí, dándole la mano a cada uno, haciéndolo lo más lento posible para dar tiempo que se fueran los soldados. Esos saludos eran muy jalados, ya que en el fondo yo no sentía ningún afecto por esa gente. Pero había que hacerlo. Salí con paso lento, caminando despacio. Cuando alcancé a divisar la salida, no había más soldados que los dos centinelas.
—Con permiso –dije secamente.
—Que le vaya bien –dijo uno de ellos.
Cuando salí, alcancé a ver todavía a los dos soldados que iban entrando a la garita. Caminé unos 20 o 25 pasos, vi que no había nadie que me estuviera viendo desde la garita, que por cierto estaba metida algunos metros, lo cual les permitía ver hacia donde yo estaba, y sin pensarlo más, crucé la calle y me pasé a la otra acera, y caminé de regreso. Allí estaba consciente que estaba poniendo en juego mi vida. Empecé a sentir pesado el cuerpo. Sin mirar para nada hacia donde estaban los centinelas, tomé la calle buscando el centro de la ciudad. A media cuadra, empecé a sentir un gran miedo, una impotencia, sentía que las manos me empezaban a sudar, las piernas las sentía como plomo. Tuve un momento de indecisión, sentía que no podía avanzar, incluso llegué a pensar en que era mejor regresar al cuartel, cuando en eso oí una voz que me decía:
—Esta es tu oportunidad, si no la aprovechás vas a comer mierda.
Había una tiendecita antes de llegar a la otra esquina, quise entrar, pero preferí seguir caminando. Estando apenas a dos cuadras del cuartel, empecé a calmarme un poco. Lo que había que hacer era retirarme del área, pero debía tomar un vehículo rumbo al norte de la ciudad.
Estaba lloviznando fuerte, eso me favoreció. Pasaron dos o tres buses y ruleteros, pero para el centro de la ciudad. Yo sentí que aquellos segundos eran horas. Pero en eso se apareció una camionetilla y sin pensarlo le hice la señal de alto, tan pronto como se paró quise meterme, pero el piloto dijo “¡Bajan!”. Bajaron dos personas, me metí, segundos después nos alejamos del lugar.
En el vehículo iba un policía nacional, yo sentí que era por mí que iba allí. Mientras íbamos buscando la Zona 6, de repente pensé: “Sin duda ya saben que no estoy en el cuartel, qué les cuesta ordenar un puesto de registro por el puente Belice. No, no conviene ir por allá donde había pensado, o sea, con la suegra de Chon”, quien no sabía que había caído. Así que me decidí ir a la Zona 1, dirección occidente para mí. Pensé en Alberto (Justo Medrano Pérez) quien seguro, no tanto por razones políticas sino por amistad y hasta por razones humanitarias, me recibiría, tal vez sin desconfianza alguna, tal vez sin prejuicio alguno.
Exactamente a la altura de donde vivieron Cristina y su familia, en la Zona 6, a unas 10 o 20 cuadras de donde tomé el vehículo, bajé. No bajó nadie más que yo. Caminé unos cuantos pasos hacia donde vivió Cristina, mientras se alejaba el vehículo, después regresé sobre mis pasos y atravesé la calle. Recuerdo que por allí, en una cuchilla, había un mercadito callejero y dos o tres carros de alquiler, de esos llamados taxis casuales de personas individuales. Estuve unos instantes frente a uno de esos vehículos para ver si podía trasladarme en alguno de ellos.
Sin embargo, no se apareció el chofer. Así que continué caminando, sin rumbo seguro. Aparecí por una calle ancha de doble vía, y después de andar unos cuantos metros me di cuenta que era la calle Martí. Me pasé a la otra vía que conduce al centro de la ciudad. Seguía lloviznando, por lo que me cubrí la cabeza con la chumpa, menos por la lluvia que para cubrirme un poco la cara con una de las mangas.
Yo sentía que cualquiera podía reconocerme en cualquier momento. A pesar de la lluvia, yo estaba sudando mucho. No había modo que pasara algún bus o ruletero para alejarme más de aquellos rumbos, que por cierto no eran muy retirados del cuartel. Momentos después apareció un ruletero, le di la señal de alto, aseguré cubrirme más la cara simulando dolor de muelas. Ni siquiera me cercioré a dónde iba el carro. Uno o dos minutos después, aparecíamos por la iglesia de la Parroquia, Zona 6. De pronto vi al montón de policías en el cuerpo policial que está casi frente a la iglesia. Momentos después vi el letrero de la Zapatería Melinda, me dieron deseos de bajarme, pero no sabía cómo estaba Abelina (la dueña de la zapatería), peor que quisieron involucrar a mi hermano Baltazar en el desaparecimiento de su hermano en 1978, sólo por el hecho de que él lo vio el mismo día de su desaparición. Podía ser, pues, que ella estuviera en contra del proceso revolucionario.
Entonces, ya en terrenos del parque Morazán, al norte de la Zona 1, empecé a preocuparme porque podía ser que el vehículo tomara por el Anillo Periférico, y yo tenía que buscar un punto cerca del inca. Pero finalmente el ruletero tomó rumbo al centro, dirección sur, por la Primera o Segunda Avenida, Zona 1, pasando a una cuadra nada más de donde quería yo llegar.
—En la parada, por favor –le dije al piloto.
Ya afuera, esperé unos segundos para ver si alguien bajaba también. No bajó nadie. Sin correr, pero viviendo momentos angustiantes, busqué la casa donde Alberto tenía una oficina para los asuntos de un proyecto que él dirigía. No estaba el pequeño rótulo que indicaba el nombre social del proyecto. Dudé, pero de todas maneras toqué el timbre, cuyo sonido me era un tanto familiar.
Momentos después se abría una pequeña ventanilla, y aparecía el rostro de una mujer joven detrás de las pequeñas rejas.
—Señorita, perdone, ¿está el señor Justo Medrano Pérez?
—No, aquí no vive nadie con ese nombre –respondió con cara enojada.
—Señorita, disculpe, ¿no sabe usted desde cuándo se retiró la oficina de esta casa? –pregunté, casi desesperado.
—No –respondió a secas.
—Gracias señorita, buenas tardes.
En ese momento me sentí desamparado. ¿Para dónde ir ahora? No sabía qué hacer. Para entonces era seguro que ya habrían descubierto que me había escapado, porque a la hora de la cena, que es entre las 5 y 6 de la tarde, generalmente preguntaban por mí para llevarme a traer la cena o recoger el portaviandas para llevarme la comida. En esos momentos de confusión, incluso llegué a pensar en regresar.
Aparecí por la Avenida Elena, al occidente de la Zona 1 (el centro), y caminé de tres o cuatro minutos sobre esa avenida. En eso apareció una radiopatrulla en sentido contrario, lo que me provocó mucho miedo. Me metí en un taller de no sé qué cosa que estaba abierto, y haciendo grandes esfuerzos por no demostrar nerviosismo, pregunté no recuerdo si por cuero o madera. El hombre que estaba allí se me quedó viendo y dijo:
—¿No mira que esta mierda es taller de (ya no recuerdo de qué era el taller)?
—¡Ah! Perdone, señor –dije.
En eso pasó la radiopatrulla de la policía con sus luces rojas dando vueltas. Yo pensé que me habían detectado por esos lugares. Me pasé a la otra vía que busca el occidente de la ciudad. Por pura intuición iba buscando esa dirección: las zonas 3, 7, 8, 11, etc. Me acordé de la casa de Manuelita y Estelita en la Zona 7. Así que a buscar la Zona 7, aprovechando el gran movimiento de personas a esa hora. Monté el primer bus que apareció. Recordaba que por allí pasa la “4-A”, pero la que monté no era esa. No me había fijado qué número era porque aún no había llegado al lugar de parada cuando le hice la señal de parada, me rebasó y tuve que correr un poco para alcanzarla.
Casi no me di cuenta del recorrido que hizo; estaba como ido de la mente. Sólo volví en sí cuando me di cuenta que el bus estaba llegando, dirección sur y sobre la Tercera Avenida de la Zona 1, a la 19 Calle. Como empujado por algo, me bajé en la parada de esa calle y Tercera Avenida, Zona 1, según yo para buscar la Avenida Bolívar. Caminé, pues, buscando alcanzar esa avenida.
El recorrido de la 19 a la 20 Calle lo hice sin sentir, pero en el momento de llegar a la 20 Calle me acordé que Daniel (Domingo Hernández Ixcoy) me había contado que por allí había alguien que simpatizaba con la revolución y que por cualquier cosa él era muy solidario. Pero, además, esa persona era muy amiga mía, crecimos juntos. Nuestros abuelos y padres fueron socios en “cumplir con la devoción a la Virgen de Candelaria de Santa Rosa Chujuyub”, incluso eran familiares lejanos.
Ciertamente hacía ya muchos años que no teníamos ninguna relación, pero si él estaba en su tallercito tenía que brindarme ayuda. Así que crucé para la 20 Calle.
Ya casi oscurecía. Esto es lo que yo considero un milagro. Justo lo encontré con los brazos cruzados parado en la puerta de su tallercito. Sin más ni más, le hablé en k’iche’ y le dije:
—Mirá, hermano, dame posada por favor –y diciendo eso me introduje en el tallercito–. Mirá me acabo de escapar. Me tenés que ayudar. Dame posada por unos minutos nada más.
Él quedó aturdido al verme. Por unos instantes quedó mudo.
[Te puede interesar: CUANDO EL INDIO TOMÓ LAS ARMAS // EL SECUESTRO]
Rodrigo Véliz Estrada
Historiador. Titular de la Cátedra Pardo, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala